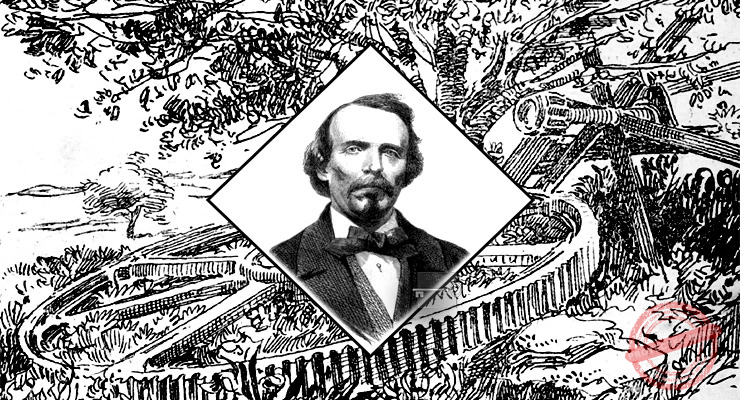
Nació Carlos Manuel de Céspedes y Castillo, en la ciudad de Bayamo, el día 18 de Abril de 1819 y fué bautizado en su Iglesia Parroquial, el lunes, 26 del mismo mes, por el Presbítero D. Juan Manuel Fornaris, que le puso por nombres “Carlos Manuel Perfecto del Carmen”, siendo sus padrinos el Sub-Teniente D. Francisco del Castillo y doña Clara María de Céspedes.
Sus padres fueron D. Jesús María de Céspedes (Chuchú) y doña Francisca de Borja del Castillo. Todas las probabilidades son de que naciera en la casa sita hoy (después de la destrucción de Bayamo) frente al Parque, casa que, reformada en 1855 por el Comandante Medina, ostenta su elegante fachada respetada por el incendio y todas las vicisitudes de las guerras que han tenido por cuna la ciudad heroica.1
Los padres de Carlos Manuel pertenecían a las más conspicuas familias de Bayamo. La matrona distinguida que le dió el sér era oriunda de Camagüey; los Céspedes representaban en la vieja ciudad el abolengo de la nobleza y del dinero. Gentes de distinción y prestigio, se les tenía por todos en gran estima.
En una palabra: Carlos Manuel de Céspedes vino al mundo, como suele decirse, envuelto en finos pañales de inmaculada blancura, y su vida esclarecida bien que lo justifica.
Apenas en condiciones —y no tendría más de 4 años de edad— cuando comenzó a nutrir su inteligencia, asistiendo a la escuelita del barrio, donde acudían todos los niños de las mejores familias, más para ser cuidados y para que adquiriesen las dotes de disciplina y que estuviesen al abrigo del sol y de los peligros que a esa edad rodea a la niñez, que para aprender; sentimos no localizar esta escuela que, bajo la dirección de la Maestra Isabelica, agrupaba bajo su techo, un gran número de alumnos de esta clase.
Cúpole, sin embargo, a la tal maestra de chiqueado nombre, poner nada menos que la cartilla en la mano a Carlos Manuel, que en aquel plantel se distinguió, más por su viveza y nerviosidad de carácter y por sus travesuras, que por su aplicación, sin decir nada de sus progresos. Pero estaba allí bajo el ojo dominante de la vieja preceptora, a cubierto de las consecuencias de la libertad del hogar, y se conseguía el objeto.
No sé si la maestra Isabelica tuvo jamás juventud, ni si —a pesar de su santa misión de maestra— sabía leer. Era bien anciana ya cuando Carlos Manuel asistía a sus aulas a aprender las primeras letras que cariñosamente le enseñaba una sobrina de la Directora, llamada Asunción.
El que esto escribe conoció la heroína de este relato, ya decrépita, encorvada, frisando en los cien años, sentada en una inmensa butaca, en una casa situada en la última cuadra de la entonces calle de San José, hoy José Antonio Saco, muy cerca de la de San Francisco; y a los niños nos llamaba la atención por los años que representaba, por su forma mómica y por la incoherencia de su lenguaje.
Y si la preceptora era una vieja cuando Carlos Manuel contaba 4 años, ¿Cómo estaría en 1857 cuando él era un hombre de cerca de 40 años?
Sin duda que cuando hubo terminado el objeto de su presencia en la escuela del barrio, hubo de pasar a alguno de los colegios con que siempre contó Bayamo, aun en los tiempos más remotos y que en toda época se distinguieron por su eficacia y resultados; y decimos esto, porque cuando entró a cursar Latinidad y Filosofía en el ya conocido y aplaudido Convento de Santo Domingo, ya él —a los 10 años— estaba perfectamente preparado para recibir esos estudios.
Por allí, por aquellas aulas habían pasado José Antonio Saco y José Socorro Rodríguez y muchos otros bayameses, que habían dejado tras sí luminosa estela. Era natural que Carlos Manuel, siguiendo las huellas de aquellos preclaros bayameses, se viera rodeado de estimulo, y poseído de su valer, orgulloso de sus fuerzas intelectuales, como fuera desde niño, se resolviera a recoger el estandarte que dejaran plegado sus ilustres predecesores.
Desde el primer momento se distinguió por su talento, por la facilidad de sus concepciones y por su sencilla y clara argumentación. En latín, sobre todo, se hizo un alumno tan aventajado, que, al segundo año de cursarlo, sostenía conversaciones en esa muerta lengua. Allí emprendió muy joven aún, la versión al castellano de la Eneida, que traducía de su lengua natural y vertía a versos en nuestro idioma.
En el Convento hizo rápidos progresos, y en 1835, muy adelantado en los estudios filosóficos, marchó a la Habana, donde, tres años después, en 1838, recibió su grado de Bachiller, a los 19 años.
En 1839, a los 20 años, volvió a Bayamo y contrajo matrimonio con su prima hermana la señorita María del Carmen Céspedes —la más hermosa y más elegante de las mujeres de aquella época del apogeo bayamés. Allí se dedicó a la administración de los cuantiosos intereses de sus padres y a prepararse para los estudios mayores que habrían de terminar su carrera.
De su enlace, con su prima, tuvo cuatro hijos, dos varones y dos hembras; estas dos últimas murieron de tierna edad. Los varones, Carlos Manuel y Oscar, sirvieron en la grandiosa epopeya que se conoce en la historia patria con el significativo nombre de “la guerra de los diez años”.
En 1840 partió Céspedes para Europa a continuar sus estudios, graduándose dos años después, en 1842, de Licenciado en Leyes en la Universidad de Barcelona, y más tarde en la Central de Madrid, como abogado de los Tribunales del Reino.
Residiendo en Cataluña hubo de contraer relaciones íntimas con el General D. Juan Prim, quien lo favoreció con su amistad y su confianza. Céspedes y Prim eran dos caracteres que por su espíritu atrevido y dado a las aventuras, tenían forzosamente que simpatizar.
Figuró por entonces con el grado de Capitán en las Milicias Ciudadanas de Barcelona que, organizadas y comandadas por el General Prim, tenían el tinte de republicanas y hasta revolucionarias, que tanto distinguían al que más tarde fué apellidado el “Héroe de los Castillejos”.
La íntima amistad entre Céspedes y Prim sólo pudo enfriarla la revolución cubana. Hasta entonces se mantuvo ardiente y sincera; después, aquellos dos hombres, cuyas relaciones habían revestido el sello de la sinceridad, y que, cada uno, a su manera, llenaba su deber y habrían de tener un fin igualmente trágico, no supieron más el uno del otro, a menos que no fuera para admirarse y amarse en el fuero íntimo de sus conciencias.
Graduado Carlos Manuel, de abogado en la Universidad Central de Madrid, emprendió un largo y fructífero viaje por toda Europa, visitando a Francia e Inglaterra en el Norte; a Suiza, Italia, Grecia, Turquía y Alemania, en el Sur.
Era un verdadero políglota, cuya circunstancia tanto le favoreció en todos los actos de su vida. Hablaba el francés, el italiano, el catalán y conocía el alemán y el inglés. Este último lo perfeccionó en Bayamo, después que vuelto a Cuba, comprendió la utilidad de poseerlo.
Durante sus viajes se entretuvo en hacer descripciones de los mismos, llenas de indecible interés y con perfecto conocimiento de los asuntos con que deleitaba a los lectores de revistas literarias y científicas en España y en Cuba, relatando con inimitable gracia y a la perfección, cuanto veía o era objeto de sus estudios o su consideración.
Volvió al seno de la familia en 1844, y en Bayamo abrió su bufete de abogado. Sus tareas legales le daban tiempo para dedicarse a la perfección de muchos estudios, que a la ligera había cursado en las Universidades. Así estudió matemáticas, idioma inglés, que traducía y leía con asombrosa facilidad y principalmente se dedicó al perfeccionamiento de los conocimientos literarios, que ya poseía en grado bien alcanzado.
Muy aficionado a la poesía y con facultad retentiva asombrosa, se complacía recitando las poesías de los clásicos, ya en español, ya en francés, ya a italiano. Podía escucharse durante horas y extasiarse arrullado con el producto de su privilegiada memoria y su talento. Recitaba un soneto con sólo dos lecturas que le diera.
Era un elocuente orador, temible por el desbordamiento de sus intencionados y contundentes razonamientos. Se le escuchaba siempre con agrado; su palabra era pausada, sobria, y su pronunciación castiza. Cuando hablaba, lo fino de sus labios permitían que luciera su doble fila de perfectos dientes, que él cuidaba con esmero, como cuidaba cuanto rodeaba a su distinguido continente.
Desde Bayamo siguió colaborando en muchas publicaciones artísticas y literarias, de Europa y América, que se disputaban publicar el producto de su fácil y elegante pluma.
En 1845 nació su segundo hijo Oscar, y Carlos Manuel, dado lo apacible de la vida de la sociedad bayamesa, donde no existían los atractivos, ni las expansiones de las capitales, llevaba la suya envuelto en el éxtasis que, en esa prodigiosa región, ofrece la Naturaleza; entregado al amor de su familia, a la atención de sus negocios y al estudio constante de lo poco que en la vida le fuera ya ignorado.
Un contemporáneo, un compañero de su niñez, un admirador entusiasta de este hombre extraordinario —el señor Manuel A. Aguilera—, que le conoció toda su vida, escribió en 22 de Abril de 1874, un artículo que titulara “Carlos Manuel de Céspedes antes de la revolución”; expresándose en los siguientes términos:
“Desempeñó la dirección de la Sociedad Filarmónica de Bayamo en un período y la Sección de Declamación de la misma, en otro. Y fué uno de los fundadores y director de ambas, en Manzanillo más tarde. En Bayamo se pusieron en escena dos piezas dramáticas que él compuso en versos: El Cervecero Rey y Las Dos Dianas.”
“Céspedes era de pequeña estatura, aunque robusto, bien proporcionado, de fuerte constitución y ágil en sus movimientos. En su juventud fué muy elegante, bien parecido y de arrogante figura. Se distinguía mucho en el baile y en la equitación; era esgrimista y gimnasta y se le citaba como perito en el juego de ajedrez. Disponía un valor personal a toda prueba, acreditado en diversas circunstancias de su vida.”
“Era hombre de grande Imaginación, astuto, discreto, sereno, fuerte en argumentos; cortés y agradable en el trato social; tolerante por cálculo, poseía una fuerza de voluntad indomable y era sobremanera galante y delicado con el bello sexo.”
“Era impertérrito; ningún revés le imponía, y en el peligro jamás se alteró su semblante, ni perdía el reposo de sus modales siempre distinguidos. Jamás de sus labios salió una frase descompuesta, un denuesto, ni una amenaza. Era siempre cortés, majestuoso y reservado, hasta en el trato íntimo.”
“Era ambicioso de gloria… Ningún desafecto o subalterno recibió de él una frase destemplada. No olvidaba los agravios aunque aconsejaba el pesar de ellos. Nunca se quejaba de sus dolores ya físicos, ya morales. Siempre tuvo fe en el triunfo de la libertad contra la tiranía.”
Aborrecía, con toda la fuerza de su alma, la dominación española. Durante su dilatada permanencia en la Península, fué en Barcelona Capitán de las Milicias Ciudadanas, a las órdenes de Prim, y en España estuvo en estrechas relaciones con todo cuanto sobresalía en el orden político y revolucionario.
“No quería mal a los españoles, lo que justificó en todos sus actos públicos, en sus consejos y propaganda revolucionaria. Solía decir que Dios hacía mucho tiempo que había enloquecido a los prohombres españoles para su castigo, y que el ciego pueblo español era digno de lástima.
Fué síndico del Ayuntamiento de Bayamo, en cuyo cargo dispensó gran protección y amparo a los esclavos. Esta actitud le dió gran popularidad, así como sus palabras y actos, siempre enérgicos e independientes.”
“Llegaron los terribles años de 1851 y 1852. Corrió la sangre generosa de Agüero, Betancourt, Zayas, Benavides y otros tantos mártires de la Libertad. Céspedes se indignó contra el Gobernador de Bayamo, Coronel Gómez Rojo, que dió un banquete para celebrar la ejecución de Narciso López, y habiendo sido preso se le confinó en Palma Soriano, durante 40 días.”
“En libertad, volvió a Bayamo y de nuevo fué desterrado a Manzanillo, en donde fué preso y extrañado a Baracoa, hasta fines de 1852 que volvió a Manzanillo.”
“En 1855, cuando la conspiración de Pintó, fué preso por tercera vez y confinado a bordo del navío Soberano, resto del desastre de Trafalgar que, desmantelado, estaba fijo en la bahía de Santiago de Cuba, dándosele durante un año, esta ciudad por cárcel.”
“En 1867 volvió a ser perseguido por las autoridades españolas, vigilándose su residencia, donde se encontraba gravemente enferma su esposa.”
“En Julio de 1868, asistió y presidió la primera Junta revolucionaria en Manzanillo, y en Agosto concurrió y presidió idénticas reuniones, en la Tunas. El 10 de Octubre de 1868, en su ingenio La Demajagua, lanzó el grito de rebelión, cuyos ecos vinieron a apagarse diez años después en la noche triste del Zanjón.”
He aquí descrito a grandes rasgos por un testigo de la gran epopeya, por uno que le conoció desde la niñez, por uno de sus admiradores, la historia de aquel hombre extraordinario a quien estaba reservada la dicha de depositar en el surco la semilla que había de producir el lozano árbol de nuestra libertad…
Era yo muy niño y aprendí, desde entonces, a admirar a Carlos Manuel, por las dotes sociales e intelectuales que le adornaban. Era un verdadero carácter, un hombre que, aunque pequeño de cuerpo, sobresalía siempre por encima de cuantos pudieran rodearle. En un grupo de amigos y contertulios se le señalaba siempre y se le distinguía como una excepción de lo natural.
Llamaba siempre la atención por su modales, por su nunca, desmentida cortesía, por su talento y por su lenguaje en todas circunstancias culto y distinguido. Se le escuchaba con marcado interés por cuantos le rodeaban y cualquiera que jamás le hubiera visto y conociera la fama que circundaba su nombre, lo hubiera señalado sin titubear, exclamando: “Ese es Carlos Manuel”.
Era pulcro en el vestir, elegante en sus ademanes y una sonrisa que daba gracia a su rostro y que mostraba una doble hilera de blancos dientes, era como una característica de su siempre afable fisonomía. Le recuerdo —allá por el año 1857— en una fiesta popular en el poblado del Dátil, siendo el centro de atracción de una inmensa concurrencia, que se apiñaba alrededor de los amplios salones del baile.
Su cara se adornaba con bigote y perilla, tal como nos lo presentan los únicos retratos que han llegado a nuestros días, al conocimiento de la generalidad. Aun se conservaban con el mismo espléndido color negro, su cabello y su bigote y con el suave aspecto de su brillante juventud.
Sin duda, como exigencia de la presunción al tornarse éstos grises, hizo desaparecer todo adorno de su cara y los que le conocimos en los arduos días, precursores de la Revolución, le contemplamos ya perfectamente rasurado, luciendo sus bien delineadas facciones en todo su esplendor.
Sin exageraciones podemos afirmar que Carlos Manuel era la figura más conspicua de la culta sociedad bayamesa. Era el director nato de cuanto significaba progreso y cultura. Era literato, orador y poeta: aficionado al teatro, representaba los distintos papeles que en la escena le designaban, con gran soltura, propiedad y corrección.
En los bailes, principalmente en las piezas de cuadro, lucía su graciosa figura, que aunque de pequeña estatura, estaba dotada de gran elegancia y de notable galanura. Era siempre el director de estos bailes en que lucía su inteligencia, su gusto y su refinamiento.
Nadie lució más apuesto en el caballo. Era un maestro de equitación y siempre fué el champion en los ejercicios de natación. El río que circunda su ciudad natal, le ofreció ancho campo para adiestrarse, desde niño, en este grandioso ejercicio. Cuéntase que el gran charco de Biribí, donde recibían sus credenciales los grandes nadadores, fué su campo favorito, para demostrar su pujanza y su libertad en la natación. Lo cruzaba hasta seis veces seguidas y los que conocemos aquella riesgosa y bella superficie de agua sabemos lo que esto significa, sin descansar; colocando, veces, tras veces, a la orilla opuesta del anchuroso charco, la bandera de la victoria.
Consistía ésta en una verde rama de laurel que cada contendiente llevaba en la boca, y el que primero llegaba a la orilla, la plantaba, como trofeo, en presencia de grandes multitudes, sobre el pico de una roca.
Era asimismo, un gran cazador; sport que le deleitaba, y al que en unión de varios aficionados, se dedicaba con gran entusiasmo. Su puntería era muy fija. Pieza apuntada, pieza matada; volvía siempre de estos atléticos ejercicios, con fama y ganancioso de fortaleza y salud.
Carlos Manuel no tenía vicios. Ni fumaba, ni jugaba, ni nadie le vió jamás alzar una copa.
Su residencia en la Península, afiliado siempre en el partido de la extrema oposición; su estrecha amistad con Prim y otros personajes del republicanismo; su vida suelta, independiente y jactanciosa en Bayamo, tocándolo todo, disponiéndolo todo, era natural que llamara la atención del Gobierno:
que se le vigilara, que se le siguieran sus pasos y se le designara como peligroso y desafecto a las instituciones dominantes en la Colonia: de ahí sus persecuciones, sus extrañamientos, sus prisiones y de ahí el honor de que figurara en el libro rojo, en aquel en que se registraban los nombres de los que era necesario vigilar siempre y estimarse como peligrosos.
Yo he visto en dicho libro, inscrito, en el primer asiento, de su primer página, abriendo la lista honrosa de los desafectos al sistema colonial, el nombre de Carlos Manuel de Céspedes, que se recomendaba como peligroso para los intereses del Gobierno.
Era Carlos Manuel, por su inteligencia e instrucción, así como por sus dotes sociales el director nato de todo cuanto significaba cultura, progreso e ilustración. Era el centro hacia el cual se dirigían todas las miradas de cuanto significaba estudio o adelanto intelectual.
Poseía la bella cualidad de tener una memoria privilegiada, que le permitía, como a Alejandro Dumas, dictar, a la vez, dos y escritos, sobre distintos asuntos, a dos distintos amanuenses. Jugaba con dos distintos opositores al ajedrez y rara vez se permitía nadie ganarle y de espalda llegaba hasta la parte más intrincada del juego.
Físicamente, ya lo hemos dicho, era pequeño de cuerpo, robusto, de fuerte musculatura, de pecho abultado. Su cabeza caía de una manera airosa y perfecta sobre sus hombros. Sus ojos eran claros, de mirada penetrante dominante y muy expresivos: su frente ancha, limpia, tersa; parecía de acero bruñido: su nariz, que daba tono a su fisonomía, era perfecta terminando en aguda punta. Tenía la propensión de acariciársela, como si con el tacto de sus dedos hubiera conseguido aquel resultado.
Su boca, pequeña, cerrada por labios finísimos, guardaba una dentadura perfecta, completa, pareja, de reluciente blancura, que lucía apenas desplegaba su labios y que él cuidaba de la más esmerada manera. Los que tuvimos la dicha de conocerle en sus días gloriosos de libertador, le conocimos lampiño y se esmeraba en su cara como en todo su cuerpo y su ropa con una pulcritud exagerada.
Aun en los momentos más aciagos y difíciles, siempre se conservó limpio, extremadamente aseado, con su cara perfectamente rasurada. Se afeitaba todos los días y es un hecho que ese hombre singular no perdió nunca, jamás, el refinamiento de sus maneras y lo exquisito de sus modales. En medio de las más azarosas situaciones fue siempre cortés, galante, fino, culto y ceremonioso.
Con un valor personal a toda prueba, como lo pinta su contemporáneo, el señor Aguilera, con su dedicación a cuanto fuera sport con su inteligencia y popularidad, con su odio a la tiranía, con su aversión a todo lo que no representara el principio de Justicia.
¿Cómo podría dudarse que fuera constante causa de sospecha para los gobernantes? Estaba fabricado de la madera de los libertadores: en su sér se anidaba un corazón con latidos de héroe. Por eso nadie se asombró verlo ponerse frente al movimiento revolucionario que acaudillara en el batey de la Demajagua, su finca azucarera, el 10 de octubre de 1868.
Su nombre era un lema, era una bandera y por eso no es extraño que al mandato, enérgico, de su autorizada voz, brotaran a centenares por doquiera, primero en Miente, después en Camagüey y luego en todo Cuba, los entusiastas soldados de la libertad.
Su primer acto en la Demajagua, al hacer flotar al viento el estandarte de la protesta contra la soberanía española, fué declarar libres sus propios esclavos; fué de hecho el primer abolicionista de Cuba, haciendo que los jóvenes se incorporaran al Ejército, y los ancianos y mujeres se dedicaran a la atención de la finca y al cuidado de los enfermos.
Carlos Manuel, al pronunciarse, se proclamó Capitán General de los Ejércitos de la Independencia, y de la misma manera designó a cada uno de sus compañeros con grados del Ejército o de la Administración española. Asimismo designó las autoridades civiles con los mismos nombres que aparecían en el orden administrativo. Tenientes Gobernadores a los Alcaldes Municipales; Capitanes y Tenientes de Partido a los Prefectos y Subprefectos, etc., acto que le fué muy criticado.
La razón de respetar tal nomenclatura fué para que el pueblo se acostumbrara a ver la misma autoridad que hasta allí lo había tiranizado representada por un cubano y se diera perfecta cuenta del poder de la Revolución.
Otro cargo, por demás gratuito, se le ha lanzado a Céspedes, al pronunciarse en rebeldía contra el poder de España: el cambio de la bandera de la Revolución. Hasta la Demajagua, todos los pronunciamientos habían levantado el sagrado lábaro de Narciso López: el del triángulo rojo con la estrella y las franjas azules y blancas, que todos conocemos y adoramos hoy, como la bandera de la Patria.
Céspedes, al proclamar la lucha armada, que había de romper los lazos que ataban a Cuba al dominio de España, levantó una de tres grandes campos, uno rojo, cuadrado, en la parte superior, con la estrella, seguido en el mismo campo de uno blanco dividiéndoselo por partes desiguales, y uno azul que ocupaba todo el campo inferior. Esta fué la bandera que derrotada en Yara el día 11, entró triunfante en Bayamo y dominó todo el Departamento Oriental hasta la proclamación de la Constitución en Guáimaro el 10 de Abril de 1869.
Se ha acusado a Céspedes de espíritu egoísta al levantar la bandera de la Demajagua, y protestamos en su obsequio, pues bien quiso él, continuando la obra de Narciso López, sancionarla levantando a las brisas de la Patria, el mismo estandarte que sostuviera aquel noble y bravo caudillo en Cárdenas y en Las Pozas.
Pero todos, incluso él, habían olvidado sus detalles; sin modelo a la vista e infiel la memoria, idearon aquélla, su sustituta del momento, ante la necesidad de amparar el sublime acto, con una enseña que la historia conoce y no es menos venerada, por la bandera de Yara.
El título de Capitán General y esta bandera, no fueron óbice para que todo Oriente se levantara en armas en Octubre, que Camagüey siguiera en Noviembre (el día 4) y las Villas el 9 de Febrero de 1869.
Cuando la Constituyente Asamblea representativa de toda la Revolución, se reunió en Guáimaro el diez de Abril de 1869, Carlos Manuel fué proclamado Presidente de la República y allí se acordó que la bandera de la Patria fuera la enarbolada por Narciso López en Cárdenas y que la de Yara figurara siempre, por el derecho que sus triunfos le adjudicaron, en el salón de sesiones de la Constituyente, primero, y de la Cámara de Representantes después.
Este acuerdo se ha cumplido al pie de la letra, pues hoy preside en la paz las sesiones de nuestra Cámara como presidió las de la Asamblea revolucionaria los días cruentos de la lucha armada.
Aun hay muchos que recuerdan el elocuente discurso de Carlos Manuel, al aceptar la investidura de Presidente de la República, despojándose de los entorchados que lucía en las bocamangas de su mambisa, demostrando así, que todo poder debía estar subordinado a la Autoridad Civil.
Céspedes recorrió el vía crucis de la revolución con resignación estoica. Nada ni nadie logró quebrantar aquel carácter forjado en la candente fragua del más puro patriotismo. Los trabajos más inconcebibles, que afrontó con valor espartano, pusieron a prueba el temple de su alma y el inagotable valor que siempre, en todas circunstancias, desplegó su corazón.
Muchas fueron las pruebas físicas y morales a que se sometiera aquel carácter indomable: arrostró siempre con serenidad indecible todas las situaciones: nada abatía aquella naturaleza de acero. El iba a su objeto, a su fin recto, incansable, sin inclinarse, ni doblegarse.
Cuando en 1870, su hijo Oscar cayó prisionero de los españoles, creyó Caballero de Rodas, entonces General Jefe de Camagüey, que tenía al caudillo bajo su dominio y le hizo proposiciones para que se embarcara para el extranjero o su hijo sería fusilado.
Si Carlos Manuel no le lanzó su puñal como “Guzmán el Bueno” para que lo asesinaran, fué por la distancia a que se hallaba de los muros de Tarifa; pero la contestación estuvo a la altura de aquel héroe legendario. No hay para qué decir que Oscar fué inmolado. La fiereza española fué saciada, pero el principio patriótico fué, también, salvado.
(Concluirá.)
Céspedes contrajo matrimonio en Cuba Libre con la Srta. Ana Quesada Loynaz y de ella tuvo dos hijos: Carlos Manuel, que representa hoy nuestra República ante el Quirinal de Roma —en estos momentos en la República Argentina—, y Gloria, que reside en París.
Apenas hace un año que la viuda, después de haber llenado su santa misión sobre la tierra, después de contemplar a sus hijos felices y útiles a la Patria, honrando la memoria de su padre, falleció en la capital de Francia, llevando el desconsuelo a sus muchos y ardientes admiradores.
Carlos Manuel se vió asaltado por muchas enfermedades en los campos de la lucha. Las fiebres palúdicas, que allí tenían carácter endémico; las úlceras, a que se llamó el sello de Céspedes, por la circunstancia de que ningún patriota se vió libre de ellas; y tal parece que para serlo debía uno ser consagrado por su pernicioso efecto, que dejaba honda huella en la pierna; y por último, una pertinaz enfermedad de la vista que lo tuvo amenazado de perderla, pusieron a prueba su indomable constancia.
Su lucha constante con la Cámara de Representantes, o con algún jefe del Ejército, en lo moral, fueron también causas para exigir de él las mayores muestras de una paciente e inalterable resignación; nada le violentaba: miraba los problemas más serios y difíciles con singular estoicismo. Cada un día que pasaba, exclamaba, era un día ganado por la libertad hacia el ideal de la independencia de la Patria. Este era su fin y a él ajustaba sus procedimientos, sin que nada le obligara a torcer su línea de conducta.
Siempre dió los mayores y más elocuentes ejemplos. Pasaba días y días sometido a alimentarse con alguna que otra fruta silvestre algunas de sabor insoportable, o con el insípido corazón de la palma (palmito), especie de fécula completamente desprovista de gusto o sabor.
Comía lo que se hallaba y cuando se le presentaba. Se alimentó durante muchos meses de carne de jutía o de caballo, sin sal o con naranjas agrias. Los que le seguíamos y admirábamos de cerca, nos asombrábamos ante aquel anciano, lleno de privaciones, viéndole siempre el primero en el ejemplo y en el sacrificio.
Desde la proclamación de la República en Abril de 1869, en Guáimaro y la división de los Poderes, surgió una cruda rivalidad entre la Cámara, único cuerpo en que residían las facultades legislativas, y el Ejecutivo, representado por Carlos Manuel, como Presidente de la República.
Hubo distintos conatos de acusación y deposición de Céspedes, de sus funciones de tal Presidente; pero el patriotismo y cordura de los más, abatían los ímpetus de los legisladores y la deposición siempre se quedaba en proyecto.
La Cámara, por las excepcionales condiciones de la campaña, se permitía disfrutar de largos y continuados recesos y, al volver a la vida activa, siempre le pedía cuenta al Presidente de su conducta, como legislador, de cuyas funciones quedaba por misterio de la Ley, revestido, al dejar de funcionar la Cámara.
Regularmente las primeras sesiones, después de un receso, eran el escenario en que se planteaba el problema de la deposición; pero siempre se imponían causas —en las que entraban las razonadas exposiciones del Presidente, que acudía a la Cámara por medio de mensajes— para aplazar la tremenda y radical medida.
Las luchas entre los dos Poderes, culminaron, la tarde del 28 de Octubre de 1873, en la acusación y deposición2 de Carlos Manuel de Céspedes, de sus funciones de Presidente de la República.
Hasta aquel momento, siempre había habido voces que se levantaran para explicar y defender a Carlos Manuel de las acusaciones que se le hacían; pero en esa nefanda y triste tarde del 28 de Octubre no hubo ni una sola voz que se permitiera hacerse escuchar en defensa de los fueros de la concordia, de las exigencias del patriotismo y de la salvación del espíritu de la Revolución.
Los mismos amigos de Carlos Manuel de Céspedes, se unieron a los contrarios: se formuló la acusación y cada uno de los Diputados presentes —nueve en número— fueron adhiriéndose, ampliando sus votos, a la moción de deposición y Céspedes dejó de ser Presidente de la República, de acuerdo con la Constitución, en presencia del voto unánime de los Diputados presentes…
Trujillo, diputado por la Habana, presentó la acusación y proyecto de deposición; fué secundado por Estrada (Tomás), diputado por Oriente, y la moción fué aceptada por unanimidad.
Los representantes que tomaron parte en aquella memorable sesión, que se celebró en Bijagual, jurisdicción de Jiguaní, en el Departamento oriental, fueron nueve, con lo que había quórum legal, pues éste por la Ley, en esa época, se reducía a siete diputados. La disposición, pues, revistió carácter de Ley.
Estos representantes eran:
Por Oriente: Tomás Estrada Palma, Jesús Rodriguez Aguilera y Fernando Fornaris Cespedes.
Por Camagüey: Salvador Cisneros B.
Por las Villas: Juan B. Spotorno, Marcos Garcia y Eduardo Machado Gómez.
Por Occidente: Ramón Pérez Trujillo y Luis V. Betancourt.

Acto continuo, y en la misma sesión, ocupó el ciudadano Salvador Cisneros Betancourt (el inolvidable Marqués de Santa Lucía) el cargo de Presidente de la República. Era el Marqués el Presidente de la Cámara, y por ministerio de la Ley cumplía al Presidente del Poder Legislativo, ocupar la Presidencia de la República, caso de ser desocupada fortuitamente.
El Presidente Cisneros ocupó su puesto y en el acto empezó a desempeñar las difíciles funciones inherentes al cargo de Primer Magistrado de la República.
Carlos Manuel de Céspedes recibió la noticia de su deposición, que se le comunicara por medio de un oficial debidamente escoltado, al siguiente día, muy temprano, apenas había abandonado el lecho.
La recibió con gran serenidad, con un valor estoico. El creía haber cumplido fielmente sus deberes como ciudadano y como Presidente, y acató el fallo del tribunal que lo despojaba de los honores con que hacía cinco años había sido revestido.
Ni una queja, ni la más ligera acusación salió de sus labios. Antes bien: se impuso sobre ciertos ánimos, ligeros y exaltados, que pretendieron sublevarse, en presencia del acto radical de la Cámara de Representantes.
Inmediatamente lanzó un manifiesto al país comunicando el acontecimiento y exigiendo de sus amigos y adeptos que prestaran a la medida el mismo respetuoso acatamiento que le había prestado él.
La caída de Céspedes abrió la válvula por donde había de escaparse el vapor que representaba el patriotismo del pueblo cubano. Cuán cierto es que en todas las cosas de la vida no se necesita sino la iniciativa. El primer paso es el difícil: después se marcha con sencilla facilidad por la senda ya conocida y trillada por el iniciador.
La deposición de Céspedes fué el primer paso que diera nuestro pueblo en la senda de las irregularidades; fue la simiente que produjera el árbol de nuestras discordias. Bijagual fué el principio; después, sin ocuparse de la Ley, que allí fué respetada, vinieron distintas y sensibles sublevaciones. El descontento cundió y ya nadie se recataba para demostrar su inconformidad y llevar a la vía de hechos las más execrables y disolventes teorías…
Céspedes, después de su deposición, se retiró al predio de San Lorenzo, sobre el río de este nombre, tributario del Contramaestre, a las faldas del Pico Turquino. Allí llevaba una vida por demás apacible, entregado a la escritura de sus cartas a su esposa y sus amigos, á la lectura de algunos libros que la casualidad le deparaba y a la redacción de su diario.
Escribió la historia de su calvario de una manera correcta; siempre sus descripciones estaban llenas de sentimiento y de poesía. Jugaba al ajedrez con el Prefecto Lacret (después célebre general de nuestra Independencia), tomaba su baño en el undoso río que, circundando el predio, corría cerca, bullicioso y retozón, y pasaba horas enteras enseñando a leer una niña de corta edad, perteneciente a una familia que, dentro del mismo predio, habitaba una casa de la vecindad.
El mismo fabricó, con suma paciencia, la cartilla en que había de conocer las letras su tierna discípula. Así pasaba la vida el caudillo caído, dando grandioso ejemplo de patriotismo y respeto a la Ley.
Hacía algunos meses había solicitado del Gobierno, permiso para marchar al extranjero, y mientras se tramitaba su solicitud (que no fué acogida favorablemente), él combinaba con su esposa, residente en Nueva York, y ésta con el acaudalado cubano y patriota señor Carlos del Castillo, la manera de abandonar las playas de Cuba.
Muchos denunciamos a San Lorenzo como un lugar riesgoso para la presencia de Carlos Manuel. El enemigo hacía frecuentes incursiones por esos lugares y se temía, con razón, que aquél fuera asaltado por las tropas y que la vida del héroe de Yara corriera peligro.
Pero a pesar de que el Gobierno no había resuelto favorablemente su petición de abandonar a Cuba, las negociaciones con ese objeto adelantaban al extremo que D. Carlos del Castillo y la señora Céspedes, se habían trasladado a Jamaica, de donde partiría una goleta, cargada de armas y municiones para los patriotas, que haría su alijo lo más próximo posible a San Lorenzo, y avisado Céspedes, cuya residencia era conocida y entraba en los planes del proyecto, le sería fácil trasladarse a la costa, embarcarse y hacerse a la vela con rumbo a Jamaica. Esta operación, asaz sencilla, se repetía a diario en la Revolución en toscas y frágiles canoas.
Terminaba el mes de Febrero y se suponía que la operación se realizaría con toda fortuna, en los primeros días del mes de Marzo.
Pero…, llegó antes el fatídico día de 27 de Febrero, en que su estrella, hasta ese instante radiante y esplendorosa, se nublara, velada por la cruel fatalidad.
Carlos Manuel era un hombre de orden, exageradamente metódico. De seguro que lo que hacía un día, se le encontraba repitiéndolo quince días después, a la misma hora.
En San Lorenzo, como fué siempre su costumbre, en toda la campaña, se levantaba con el alba. Gustaba de respirar el puro ambiente de la mañana y saludaba la aurora con sin igual regocijo.
Se daba su baño, en su habitación, temprano, y después de asearse, se afeitaba, lo que realizaba todos los días. Siempre, con excepción de una corta temporada, conservó su cara desnuda de todo adorno. Cuando vestía su traje negro, se le confundía con la noble figura de un ministro del Evangelio.
Una vez, en 1871, en un asalto en las Tunas de Guajacabo —Jurisdicción de Bayamo— perdió su nécessaire y con él sus navajas, y no queriendo exponerse al uso de una extraña, se sometió a lo que ya para él constituía una contrariedad. Se dejó crecer la barba, en la convicción que pronto sus familiares y amigos del extranjero, vendrían en su auxilio; enviándole los necesarios instrumentos con que realizar su operación de rasurarse su cara.
Á pesar que sus amigos atendieron este encargo y por distintos conductos trataron de que llegara a sus manos el codiciado presente, las navajas tardaron como un año en hacer su aparición. Cuando recibió aquel valioso presente, ya Céspedes tenía una barba larga, suave, sedosa, casi blanca, que le cubría todo el pecho y que daba a su fisonomía un aspecto de indiscutida nobleza y un marcado tinte varonil.
Los que le contemplábamos con su luenga barba, rogábamos que, a pesar de sus protestas, las nuevas remesas de navajas sufrieran el mismo contratiempo que las anteriores. Pero llegaron al fin. Recibió un magnífico semanario, en lujoso estuche, con el día de la semana grabado en cada instrumento. Calcúlese su regocijo, al verse en posesión de aquellas prendas tan deseadas.
Al siguiente día de poseerlas, principió su operación de deshacerse de su molesta barba.
Cualquiera pensaría que dada su ansiedad despojaría su cara, de una vez, de aquel adorno que tanto le molestaba. Nada de eso: decía que tendría que desaparecer con la misma lentitud y graduación con que creciera.
Tomaba sus tijeras y diariamente se recortaba como una pulgada de aquella hermosa barba que, en nuestro concepto, tanto convenía a su fisonomía y aun, por lo varonil, a su papel de libertador y mártir.
Poco a poco, insensiblemente, y sin que nadie lo notara, iba desapareciendo la barba, hasta que un día se nos presenta con un bigote espeso, largo, que se extendía por ambas mejillas, hacia abajo, a lo “Víctor Manuel”, y una perilla.
Lucía extraordinariamente bien, muy galán y muy apuesto, y cuando se le aplaudía su nuevo aspecto, esperábamos todos que quedara con aquella fisonomía tan varonil, que le aproximaba tanto al Rey de Italia.
Pero él desoyó todos los aplausos y continuó diariamente su obra de devastación, reduciéndose la larga pera y disminuyendo en proporción el hermoso bigote. Por fin le quedó un simple adorno sobre sus labios y una perilla la española, un tanto parecido a los retratos que vulgarmente adornan todos los salones oficiales y de recreo.
Pero no había de detenerse la obra de la destrucción, y bigote y pera, fueron de la misma manera reduciéndose, hasta que terminó su exterminador empeño, presentándose tal como había lucido siempre, con su cara limpia de todo adorno, desprovista de un solo vello.
Desde entonces se rasuraba diariamente, hábito que cumplía religiosamente en San Lorenzo. Después se vestía y tomaba su desayuno, de que siempre le proveyera la mano cariñosa de sus admiradores. Era muy poco exigente para la mesa: comía lo que se encontraba y cuando parecía. Muchas veces estaba sometido a la alimentación de frutas, muchas de ellas silvestres, sin que la calidad o cantidad le hiciera jamás el menor daño a su constitución de hierro.
Después redactaba su diario —su sublime diario—, las impresiones del día anterior y escribía su carta, especie de diario también, a su esposa, en que le dedicaba frases de ternura para ella y para sus niños.
Leía siempre, y los que conocían su afición al estudio, buscaban el libro dondequiera que se encontrara, no importaba el asunto el idioma, para saciar esa necesidad del espíritu. Muchas veces hacía anotaciones en el margen del libro que caía en sus manos.
A las 10 de la mañana bajaba acompañado de su hijo Carlos Manuel (residente en Manzanillo), su cuñado José Ignacio de Quesada, su compañero el Capitán Lacret, Prefecto del Cobre, que tenía su oficina en San Lorenzo, y que idolatrando al Mártir, le prestaba toda clase de atenciones y se desvivía por servirle, y su criado Jesús, que le acompañó en toda la campaña con singular fidelidad.
Se bañaba en el cristalino río de San Lorenzo, que serpenteaba alrededor del predio. Después almorzaba y tomaba su siesta, hasta la tarde que, terminando su lectura, acudía a la de las vecinas, las hermanas Beatón, donde se distraía enseñando a leer a la niña de que hemos hablado.
Volvía a la casa (que se encontraba dentro del recinto del mismo predio, así como la de sus sirvientes y la del Capitán Lacret), y con la fresca de la tarde jugaba al ajedrez con el mismo. La noche la pasaban en íntima tertulia todos los circunstantes y se retiraba a las 9 a descansar.
Estaba invitado para un paseo a la morada de D. Manuel Beatón, patriota legendario que, con sus hijos, había abrazado la causa de la libertad. (Este señor, ya octogenario, vive, aún, en sus posesiones de Cambute, donde junto con sus hijos, atiende a sus intereses.) Habrían de salir todos el 27, temprano, a gozar de un día de expansión en la morada de Beatón, unas dos leguas de San Lorenzo.
Pero al amanecer del 27, ya porque lloviera o porque no se sintió bien, no se encontraba en disposición de cumplir con la cariñosa invitación del patriota señor Beatón y fué necesario que el Capitán Lacret enviase un emisario al anfitrión anunciándole que la visita se pospondría para el siguiente día 28.
Padecía a menudo de la cabeza, de grandes y molestas jaquecas y ese día se sintió amenazado de la impertinente dolencia.
Esto le obligó a cambiar ese día su programa de vida: se levantó tarde; no se afeitó, y en vez de bajar la cuesta a darse un baño en el undoso San Lorenzo, se quedó en la casa, permitiendo que sus compañeros fueran a llenar ese requisito que se había transformado en una necesidad de la existencia.
Si la visita a Beatón no se suspende o si el Caudillo Mártir hubiese bajado con los demás a bañarse, la catástrofe no se hubiera realizado y su pueblo no hubiera derramado llanto tan acerbo por la tragedia que se desarrollara en San Lorenzo a las 9 de la mañana del 27 de Febrero de 1874, a las faldas del Turquino.
La tropa española, cediendo a una denuncia, como se ha asegurado por distintos cronistas, o por una casualidad, como con insistencia aseguran otros, había tomado posición, desde temprano, emboscándose convenientemente en todo el lado Sur del inmenso cuadrilátero que formaba el extenso predio de San Lorenzo.
Céspedes que había quedado solo en la casa, despreocupado, sin darse cuenta del riesgo que corría, abandonó su residencia y, vestido de negro (su lujo, como le llamábamos), marchó en dirección de la casa de las hermanas Beatón, las dos ancianas, que tenían el singular privilegio de gozar de su sociedad.
Cuando se encontraba en un sitio, como intermedio, entre las dos casas, resonó una descarga, que hizo temblar la tierra y los desaforados gritos de la turba que en desorden y por todas partes de la línea de fuego, invadía, desenfrenada, todo el predio.
Céspedes se dió cuenta en seguida de lo que pasaba y tiró de su revólver, magnífico Smith & Weston, que no abandonaba jamás, y trató a la carrera ponerse fuera del alcance de las balas enemigos que, despiadadamente, barrían toda la escena.
Pero en vez de cortar resueltamente hacia el Norte, por cuya ruta hubiera pronto alcanzado el término del ancho limpio y el mismo río, tomó hacia el Oeste, dejó la casa de las Beatón a su derecha, trazó una curva, buscando el Noroeste, dando lugar a que algunos de los persecutores lo alcanzaran y que él perdiera un tiempo precioso defendiéndose.
Un sargento que lo perseguía de cerca fué herido por un proyectil de su revólver, y de los troncos de las palmas que rodeaban aquella desastrosa escena, se han extraído, después, las balas que quedaban incrustadas en los mismos y que convenían con las de su revólver, disparadas en dirección opuesta a la línea de persecución.
En aquella espantosa y terrible carrera, fué herido en una pierna, en momentos en que ganaba una hondonada que había sido llenada de ramas y troncos, ya secos; desperdicio procedente de los árboles que el hacha había echado por tierra.
Perseguido de cerca, fatigado, extenuado por la carrera y la defensa, herido, quizás inconscientemente se ha lanzado a la hondonada, que medía 4 metros de profundidad y allí, en aquel abismo, donde su sol había de encontrar su ocaso, ha quedado preso por las ramas, agarrado, clavado por los escombros, sin poder dar un solo paso. Un joven en plena salud y con toda calma no hubiera podido hacer más…
Allí en el fondo de la furnia se ha marcado la última etapa de aquella gloriosa carrera, que con sus destellos había asombrado al mundo. Se eclipsó para siempre la estrella del Libertador…
Allí le alcanzó la tropa, la turba desenfrenada sedienta de sangre, y desde lo alto del barranco le han asestado los tiros que remataron su vida…
Existe la fundada esperanza que él se suicidara con su propia arma, ante la convicción que su nombre no había de despertar la menor conmiseración entre sus enemigos. Una herida que tenía en el pecho y que le atravesara de un lado a otro y que sin duda le privó de la vida, debe haber sido inferida por su propia mano.
De la hondonada se le extrajo por medio de una cuerda que se le atara debajo de los brazos. Se le ha suspendido, primero verticalmente, y después se le ha arrastrado por todo el campo hasta la presencia del Jefe de la columna española.
En la inicua e inhumana obra de arrastrarlo ha ido chocando su cuerpo con las rocas y los troncos de árboles que encontraba a su paso. De ellos ha recogido, después, su hijo, preciosas partículas de aquel mutilado cuerpo, pedazos de su epidermis velluda y aun fragmentos de su masa encefálica.
El cuerpo inanimado dejó un rastro bien marcado de sangre que seguramente manaba de la herida, como pedazos de carne en el trayecto sombrío que remarcó la impiedad con el sello que distingue a todos los verdugos. Fué el más cruento vía crucis, que jamás recorriera un mártir, en su marcha al calvario.
Sus compañeros, incluso su hijo, que habían marchado al baño, volaron en su socorro, tan pronto como escucharon los primeros tiros; pero recuérdese que él había marchado en dirección contraria, cortándose toda retirada y haciendo imposible toda esperanza de auxilio.
Se contentaron con hacer al enemigo algunos disparos, motivo por lo que los españoles se retiraron precipitadamente llevándose el cadáver, y en la creencia de encontrar salvo al caudillo por el lado Norte en que, lógicamente suponían, había tomado en su retirada, idea de que participaban también los prácticos del lugar.
Más tarde la realidad se impuso con toda la fatalidad que presidió aquellos hechos tan brutales, que aún se siente, a través del tiempo, la indignación que produjo.
La escena que se desarrolló ante el cadáver fué espantosa. Después de arrastrado así como se ha dicho, ante la presencia del Jefe —o quizás en el trayecto— fué despojado de todos sus vestidos, que saquearon, disputándose la supremacía en esta bochornosa obra (¡viva reproducción de la escena del Calvario!) Los bolsillos de los pantalones, chaleco y levita, estaban vueltos al revés, dejando en ellos impreso el rastro mugriento de las impúdicas manos…!
Se asegura que esa tropa desconocía a Carlos Manuel: no sabía a quién había muerto, hasta que una muchacha al abrigo de las Beatón —que dejaron abandonada—, al verse ante el cadáver, ha exclamado, fuera de sentido… “¡Ah, ése es el Presidente…!” “Han muerto al Presidente…!” Entonces, el Jefe ha hecho uso de su autoridad y, espada en mano, ha dispersado la turba frenética que, cual hambrientos chacales, rodeaba el cadáver del Libertador…
Se emprendió en seguida una marcha precipitada.
Y si esto es cierto; si los españoles reconocieron a Céspedes por la declaración de Panchita (la joven de la exclamación), según confesó ella a Lacret y demás compañeros, viene a caer por su base la versión de que la muerte de Carlos Manuel fué objeto de una operación estudiada y no hija de la casualidad, como lo demuestra este hecho cumplidamente.
El cadáver del Libertador fué trasladado a la ciudad de Santiago de Cuba.
He aquí un documento auténtico que puede servir de epílogo a la historia del mártir.
Santiago de Cuba, Abril 2 de 1879
Coronel Carlos Manuel de Céspedes
Cayo Hueso, Florida
Mi querido amigo y paisano: En cumplimiento de tu encargo y una vez conseguido el permiso del Comandante General Daban y del Arzobispo de Santiago para la exhumación y traslación de los preciosos restos de tu padre, el gran Ciudadano, Carlos Manuel de Céspedes, bajo las condiciones que verás más adelante, paso a hacerte una descripción del acto felizmente llevado a cabo en la noche tempestuosa del 23 de Marzo de 1879.
Después de vencer tantas dificultades que se nos presentaron, empezamos a abrir la fosa, en donde sabíamos estaban depositados los restos; pero por la tarde fué forzoso parar, porque llovía mucho y había que profundizar unos cuantos metros.
Se continuaron el lunes los trabajos, con igual interrupción; pero el 25 de Marzo, se empezó a cavar de nuevo.
Los sepultureros que estaban trabajando son los mismos que lo enterraron; el Celador del Cementerio, es igualmente el mismo de entonces, y tanto éste como el albañil que fabricó la bóveda, que también se encontró presente cuando su enterramiento, están seguros del lugar que confirman los libros del Capellán y además la señal que nosotros le habíamos puesto.
En esos momentos llovía mucho; pero resolvimos no parar hasta concluir la obra… Era ya entrada la noche y se acercaba el momento solemne. El amigo Navarro y yo; el Celador y los pobres negros que manejaban el pico y la azada, todos conteniendo la respiración, bajamos al primer descanso de la fosa, y con un farol y un hachón de cera, nos acercamos, mirando, con la mayor ansiedad.
Conmovía ver a aquellos pobres negros manejar sus picos con tanto cuidado, como si fueran a tocar con un cristal! A las siete y cuarto de la noche del 25 de Marzo de 1879, descubrimos el primer resto y así sucesivamente, los demás.
Pero todo nuestro afán era el cráneo. Por fin ¡helo ahí…! Lo cogimos, lo miramos y lo examinamos silenciosos…! ¡Está ya en nuestras manos…! No hay duda, es él: el mismo que conocimos! Ese es su ángulo facial, tan notable! La misma frente alta y pronunciada, con la fractura sobre el ojo derecho. El mismo aspecto especial y distinguido que él tenía: no deja lugar a duda , ni a equivocación… ¡Es él!
Media hora duró nuestro minucioso registro: nada faltó. Todos sus restos están allí completos. A las ocho menos cuarto, en medio de una fuerte tempestad de truenos y relámpagos, como si los elementos hubieran querido participar también de aquella escena fúnebre, y alumbrados solamente por la opaca luz del farol, entre Navarro y yo cargamos la caja en que se habían colocado los restos, y, sombrero en mano, atravesamos todos la gran extensión del Cementerio.
A la mitad de nuestra fúnebre marcha, los dos negros sepultureros quienes durante cinco años habían velado fielmente su tumba, nos quitaron la caja, porque ellos también querían cargar al que había muerto por libertarnos a todos.
Llegamos, por fin, al lugar en donde se había construido la bóveda y en seguida colocamos los restos, en la otra caja que teníamos preparada, clavándola luego firmemente…
Esta caja es de madera dura, forrada por dentro con grueso plomo, y mide tres pies de largo por uno de alto. Luego la colocamos en la bóveda, que inmediatamente quedó cerrada con mampostería, sin nombre, sin señal guna, conforme a lo que se nos había prevenido.
El haber sido yo el encargado para llevar a cabo este deber de gratitud con el querido amigo y gran patriota, es el mejor premio para los tantos servicios, como a ti te consta, venía prestando a la Revolución.
Hoy descansa nuestro Héroe-Mártir en ignorada sepultura: quizás mañana sea visitado en peregrinación, y pierde cuidado, que los amigos seguiremos vigilando esa tumba y te avisaremos de cualquier novedad que ocurra.
Cumplida ya mi sagrada misión, sólo me resta repetirme siempre tu afectísimo amigo y paisano. —(F.) Luis Yero Buduén.3
Los admiradores del héroe desaparecido no se dieron nunca descanso para honrar debidamente la memoria del caudillo de la libertad cubana.
Su tumba, situada a la entrada del Cementerio, un tanto a la derecha, por su situación, era la primera que atraía la atención de cuantos penetraban en aquel triste recinto. Forzosamente se veían obligados aquellos que, por triste deber o por curiosidad, penetraran en la necrópolis de Santiago de Cuba, a acudir a la modesta, aunque sagrada urna que desde el 25 de Marzo de 1879, guardaba los adorados restos del héroe del 10 de Octubre y mártir de San Lorenzo.
Allí se prosternaba, pronunciando sentida e intima oración, el patriota, el amigo, el simple admirador y aun el adversario, porque el nombre grandioso del grandioso libertador, no despertó sino amor y fraternidad en todos los corazones, haciéndoles latir al herir las sensibles fibras del sentimiento de una manera que siempre produjo la idea del respeto y consideración hacia la víctima.
Pasaba el tiempo: la noche cubría con su triste y santa investidura, día tras día, las solitarias tumbas de los que en la sagrada mansión descansaban, y los restos del inmortal permanecían, quizás olvidados, en su modesta cárcel, a la entrada de nuestro Cementerio hasta que, por fin, el día 7 de Diciembre de 1910 fueron trasladados al lugar en que el amor de sus compatriotas y la piedad de todo un pueblo, escogieran para que sirviera de eterno descanso a sus preciosos restos.
¡Treinta y un años! Pasaron 31 años desde su último lugar de reposo, hasta aquel en que, lleno de alborozo, lo había de conducir un pueblo entero a aquel adecuado a su grandeza y al inmenso amor que le profesaban sus conciudadanos.
Aunque con mucho no es el monumento que su fama exige, ni está a la altura de la gratitud de la República, el que a su memoria se levanta es por demás imponente. Cercado por una verja adecuada, sostenida por fuertes pilares de mármol, se levanta airosa, sobre artístico y suntuoso pedestal, una maciza columna, orden jónico, rematada con el gorro frigio. La columna descansa sobre la urna que contiene los restos, y ambos sobre el pedestal.
Delante de la urna ostenta la belleza y severidad del rostro del caído, un bien cincelado busto, tamaño natural, que se aproxima en lo posible al admirado libertador, y de pie, sobre la plataforma, midiendo todo el alto del pedestal, una bella escultura, de airado rostro, que en forma de una matrona, representa la República, mirando piadosamente al busto y sonriente le adelanta con su mano diestra una rama de laurel.
Hoy es el orgullo de la Necrópolis oriental y el constante objeto de la admiración y de la filial ternura de todos los cubanos que se honran en visitarlo…
Duerma en paz el más notable de los paladines de la Libertad; descanse en su último lecho el heroico defensor de la democracia de su pueblo. Y mientras el que suscribe levanta al cielo sus ojos en sentida plegaria por el eterno descanso de su alma, pide a ese pueblo, libre hoy por su esfuerzo y redimido por su sangre, acuda allí, ante su tumba, en solicitud de patrióticas inspiraciones, pidiendo al Dios de las Alturas les ilumine y les dé fuerza para realizar con toda felicidad el santo problema por él iniciado en la Demajagua el día 10 de Octubre de 1868,
¡Paz a sus restos! ¡Gloria a su memoria!
(1912)
Bibliografía y notas
- …en una casa situada en el callejón de la “Burruchaga” más tarde llamado de los Mercaderes. Quedaba detrás de la manzana ocupada por el Teatro y la Sociedad Filarmónica, pero destruida dicha manzana en el incendio de Bayamo en 1869, quedó la casa natal de Céspedes frente a la Plaza de Armas. Probablemente era entonces de una sola planta, el piso superior debió añadírsele posteriormente, tal vez por la señora Concepción Sánchez de Medina que en el año 1833 mandó a hacer reparaciones en el inmueble. Véase: Portuondo del Prado, Fernando, y Hortensia Pichardo Viñals. Carlos Manuel de Céspedes. Escritos. Vol. I. La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 1974, p. 11. (N. del E.). ↩︎
- “Sección histórica. Documentos para la historia de Cuba. Acta de la deposición de Carlos Manuel de Céspedes”. Revista Cuba y América. Volumen IV, núm. 86, 5 de julio 1900, pp. 21-23. ↩︎
- Digno padre de los conocidos hermanos Luis y Manuel Yero Miniet. ↩︎
- Figueredo, Fernando. “Carlos Manuel de Céspedes”. Revista Cuba y América. Año XVIII, Segunda época, Vol. 2, núm. 1, abril 1914, pp. 13-17
- Figueredo, Fernando. “Carlos Manuel de Céspedes”. Revista Cuba y América. Año XVIII, Segunda época, Vol. 2, núm. 2, mayo 1914, pp. 74-79
Deja una respuesta