
Siempre será un recuerdo grato para mí haber conocido á José Jacinto Milanés. Le ví en su lecho de muerte. Voy á transcribir aquí el artículo que entonces publiqué en la Aurora del Yumurí.
“Abrióse ya el sepulcro á su cansado cuerpo. Murió el sabio del sentimiento.”
“Cuando en todo el vigor y la lozanía de la juventud, llenaba Milanés con su nombre la tierra que le vió nacer; cuando de su lira se derramaban raudales de arrebatadora poesía, los resortes de su noble mente se quebraron, y cayó como palma herida del rayo en las tempestades de nuestro verano. Alzóse vacilante; pero ya no era más que una sombra. Y así siguió entre nosotros. Sombra serena y meditabunda.”
“Las páginas de su libro salieron al mundo como póstumas, y cada una de ellas lanzaba un grito desgarrador por la muerte del singular ingenio de su autor. La sombra, en tanto, vagaba por nuestras plazas, parábase á contemplar el sol poniente, y el mar azul, y el campo verde, entraba en el templo, y doblaba la bella frenta en los altares.”

Sombra viva, sombra elocuente. Los extenuados miembros, los melancólicos ojos la actitud contemplativa, nos hablaban de una manera inexplicable. No del desencanto, no del escepticismo, no del odio, nos hablaba la sombra de José Jacinto Milanés.
Ninguna mala lección recibió de él la humanidad, ni en su palabra, ni en sus acciones: á nadie rompió el corazón su doctrina. Inocente vivió; la inocencia era, por decirlo así, el ángel de su guarda.
Su ingenio todo lo abarcaba, todo lo comprendía; pero tal era el temple de su alma, que aún en los veinte años que vivió sobre la tierra, sin pertenecer á ella, mantuvo fiel la pureza de sus creencias, como, á pesar de estar reclinado sobre una lira rota, supo arrancarle acentos tan sanos y vigorosos como aquellos que, en poco tiempo, le dieron merecida fama entre propios y extraños.

Hoy ya ni tu sombra, bardo insigne, podremos ver entre nosotros. Tu alma vuela ya en las regiones de la verdad que adoraste. Tu debes de haber hallado la celeste morada; pues todas las energías de tu vida se emplearon en buscar las sendas que á ella nos dirigen.
¡Ay! si dado fuera que nos hablaras: si pudieras decirnos qué significaban aquellos largos suspiros que te oímos lanzar en tu lecho de muerte; por qué tu descarnada mano, encendida por la fiebre, buscaba la mejilla para apoyar tu noble cabeza, trono augusto de grandes pensamientos.
¿Qué veían tus ojos cuando se abrían un momento para fijarse en el espacio? ¿Por qué no hablabas?
Silencioso pasó de la vida á la muerte. ¡Dichoso él qué lleva en la muerte la corona de la doble inmortalidad!
Milanés era del tiempo de mis hermanos mayores: cuando por primera vez me acuerdo de él, ya llenaba los círculos literarios de Cuba su fama; y una tarde, estando yo en casa pasando las vacaciones, le oí leer el Conde Alarcos, que acababa de escribir.
Su porte era tranquilo; la expresión de su fisonomía estaba concentrada en los ojos, que eran negros y un tanto melancólicos. Todo en él revelaba la modestia que lo caracterizaba aunque no era encojido ni desmañado en sus modales. No era su melancolía austera pues gustaba de chancearse con mucho de la agudeza cervantesca.
Aunque callado, como por mi poca edad me correspondía, no escuché la lectura del drama con indiferencia, pues ya en Carraguao la echaba yo de literato y recuerdo que apunté la frecuencia conque Blanca rimaba con arranca, y consulté luego el diccionario para ver si era buen castellano melancolizar.
A pesar de la intimidad que reinaba entre nuestras familias, yo traté poco á Milanés; porque, apenas salí del colegio, me fuí á viajar, y á mí vuelta á Matanzas, ya Milanés estaba herido del mal que cortó á su talento poético las alas.
El año 1848 él y su hermano Federico hicieron junto conmigo y mi familia el viaje á los Estados Unidos, desde donde ellos debían seguir para Europa: pero, aunque el viaje se hacía por la salud del infortunado poeta, nada se logró, y Milanés volvió á encerrarse en su casa de Matanzas.
Durante la navegación de Matanzas á Filadelfia, nunca desplegó los labios, si bien no parecía indiferente á las escenas que lo rodeaban, y que para él eran de todo punto nuevas.
La idea de que era un sér inútil en el mundo, se había apoderado de su cerebro enfermo; y, como consecuencia de ella, costaba á veces trabajo hacerle tomar alimento. Esta especie de tendencia á mirar con indiferencia la vida, nos tuvo á todos alarmados durante el viaje: pero la tierna é incansable vigilancia de Federico le seguía por todas partes.
Más de una vez temimos un accidente desastroso; pues Milanés, séase intencionalmente, séase con la distracción del que no está en su completo juicio, se exponía á riesgos inminentes, ya sentándose en las bandas de popa, ya tratando de subir por las escalas de cuerda.
Las escenas de las grandes ciudades de Filadelfía y Nueva York, como las del mar, le fueron indiferentes, ó al menos, no dejó ver las impresiones que en su alma hacían.
El Niágara le arrancó algunos versos. Pocos días después de nuestra llegada á Nueva York, nos separamos de Milanés y su hermano: ellos se fueron á recorrer algo del país, y nosotros nos fuimos á Brístol donde nos hicieron una visita de algunos días.
Milanés estaba como antes. Su indiferencia no parecía natural, sino efecto de algún pensamiento fijo y enfermizo, ó una apatía del entendimiento, más fuerte que su voluntad. En Brístol hizo unos versos para el álbum de una señorita, amiga nuestra, muy dada á la lengua castellana.
Milanés, aunque no hablaba con nadie, no se retraía de las gentes: no parecía tener conciencia de su estado: pues el sentimiento se hubiera revelado fuertemente alguna vez: y su melancolía era dulce y tranquila, como la de un hombre poseído de una resignación profunda.
Hasta qué punto contribuyó el talento de Milanés á su enfermedad, es cuestión imposible de aclarar: y aun es un problema si realmente su talento minó su cerebro, ó si su mal no tuvo sino causas puramente físicas.
La biografía escrita por su hermano es en extremo vaga en este punto; así es que no conocemos la opinión facultativa de los médicos de Europa, fuera de que la enfermedad de Milanés era un reblandecimiento cerebral.
Las facultades poéticas de Milanés comenzaron á desarrollarse con su adolescencia: ellas lo pusieron á la cabeza de una partida de muchachos, y juntos representaban comedias, ya para su propio divertimiento, ya para el de las familias en cuyas casas armaban su teatro de miniatura.
El teatro fué, pues, el primer estudio de Milanés; y el buen gusto, que, en él, era innato, lo condujo desde luego á aplicarse al estudio del teatro antiguo español, fuente inagotable de poesía. En ella bebió Milanés y en todo lo bueno que compuso se ve que de ella sacó su estilo peculiar: privilegio del talento legítimo, que se forma en una escuela, y conserva, sin embargo, su originalidad nativa.
El tipo característico de esa originalidad es la frescura de la facultad imaginativa, frescura que conservó Milanés hasta el fin de su carrera literaria. Con esta cualidad, unida á una vida quieta y segura, asombra que tan temprano se gastaran los resortes de su cerebro.
Nacido de una de las familias más estimables de Matanzas, Milanés no necesitó de los bienes de fortuna, que no tenía, para crecer, gozando, no sólo de las más altas consideraciones, sino, aún de todas las comodidades materiales, que nuestra ciudad nativa brindaba, cuando no subía su población sino á unos pocos miles de habitantes.
El punto á que estas ventajas sociales llegaban, no era, por de contado muy alto. Cuando corría la adolescencia de Milanés, Matanzas era una aldea grande, y nada más: floresciente, eso sí, por ser la vía por donde se comunicaba con el resto del mundo una de las jurisdicciones más feraces de la Isla de Cuba.
La escuela á que asistió Milanés no le enseñó más que aquello que él por sí solo hubiera aprendido si aquélla no hubiese existido. El círculo de ideas, pues, dentro del cual giró Milanés adoslescente, fué estrecho en demasía, y no lo fue menos el de las que le brindó la sociedad, cuando fué entrando en los años de activa inteligencia de la juventud.
No hay que decir que pronto hubo de conocer Milanés que los círculos de la esfera social se ensanchaban en lugares más privilegiados, entre los cuales podía ya entonces contarse la Habana, centro de nobilísimos ingenios y visitada por los que de Europa venían, ora á estudiar las maravillas del Nuevo Mundo, ora á buscar la seguridad que prolongadas guerras ó tremendas revoluciones en su propia tierra les negaban.
Milanés, joven todavía, estuvo en la Habana; pero este viaje no pudo influir favorablemente al desarrollo de su talento. Su permanencia allí fué en extremo corta, y el objeto que lo llevaba era dedicarse al comercio. Pero si no directamente, Milanés pudo indirectamente sentir el calor vital de la Habana.
Aunque es cierto que Matanzas era un campo muy limitado para que sus habitantes disfrutaran los placeres de una sociedad culta, con todo eso, tenía dos atractivos, que, unidos á la proximidad á la capital, le daban goces negados generalmente á poblaciones de igual ó mayor número de habitantes que el que ella tenía al empezar del segundo cuarto de este siglo.
Eran estos dos atractivos, su riqueza en primer lugar, y en segundo lugar su campiña. Esta última, sobre ser, como lo es hoy aún, sumamente pintoresca, contenía en aquella época los primeros grandes ingenios de fabricar azúcar que el espíritu de empresa hacía levantar, despertando el ánimo de los cubanos con motivo de la política más liberal que á principios del siglo adoptó el gobierno de la metrópoli en lo concerniente al comercio extranjero.
Esto, como es de suponer, hizo afluir el dinero á las cajas de los hacendados y comerciantes de Matanzas, de suerte que las notabilidades de todo género que poseía la Habana, ya permanente, ya transitoriamente, incluían en su itinerario ó programa una visita á Matanzas, si quiera, fuera por corto tiempo.
Príncipes desterrados, viajeros, sabios, artistas famosos, llegaban á la pequeña ciudad del Yumurí, llevándose, al partir gratas impresiones de la belleza de sus mujeres, la amenidad de sus campos y la generosidad de sus propietarios.
Bajo estas influencias sintió Milanés enardecerse su fantasía, y extenderse sus horizontes: pero, si hasta la época de comenzar su juventud, no vió Milanés diferencia ninguna entre él y los compañeros de su edad con respecto á su posición social respectiva, ya ahora, cuando sus alas se sentían fuertes par a extenderse y volar, de repente las halló cortadas.
La fortuna de su familia era bastante para tener un puesto en lo mejor de la sociedad matancera: y nada más. Sus amigos, más favorecidos por la suerte, se iban, unos á concluir sus estudios en la Habana ó fuera de la Isla, otros á viajar por España y países extranjeros; y Milanés tuvo que quedarse en Matanzas.

La política arrancó de Cuba á Varela, á Heredia y á Saco; Luz tuvo bienes de fortuna suficientes para viajar holgadamente por Europa; y las impresiones que directamente recibieron en otras y muy diferentes esferas, nutrieron su talento, los hicieron subir con desembarazo á ocupar los primeros puestos en la república de las letras cubanas.
Por fortuna el temple de alma de Milanés no era vulgar para dejarse arrastrar y abatir por el desaliento, y, su índole modesta y ajena á todo sentimiento de envidia ó de falsa ambición, supo acomodarse á la situación en que la Providencia le había colocado.
Si no podía visitar otros países, él, en cambio, amaba el suyo con un amor intenso; y si veía apartarse amigos íntimos, en busca de ventajas que Cuba no les ofrecía, él, en cambio, amaba entrañablemente á sus buenos padres, á sus hermanas y a su hermano Federico, que también se dedicaba á las letras con un ardor, que había de darle no escasa reputación.
Así es que, á pesar de los obstáculos que hallaba en su carrera, José Jacinto Milanés no soltó los libros de la mano: y cuando llegó la hora de cantar, halló á su lado la lira templada, y le arrancó sonidos que habían de herir todo corazón sensible, y que dieron desde el primer momento fama á su autor entre los que en Cuba se dedicaban á las letras.
Fué en los años de 1835 á 40. Cuba acababa de sufrir las vejaciones impuestas por el gobierno que mandó á ella el general Tacón, y respiraba con alguna franqueza bajo el mando un tanto más suave de su sucesor. Notábase en la Habana cierto movimiento filosófico, literario y aun artístico. Las obras recientes
del célebre Víctor Cousin daban en la prensa diaria lugar á una reñida polémica, que encendió los ánimos y pasó al campo de las conferencias.
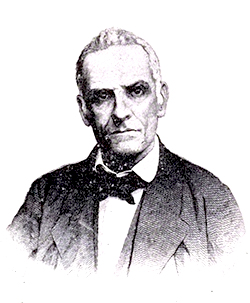
Don José de la Luz y don Manuel González del Valle se pusieron á la cabeza de los dos bandos opuestos, y se daban mandobles á mas y mejor. A poco tiempo acabó todo; nadie se acordó más de monsieur Cousin; y hoy creo que pocos sabrán que Luz emprendió la traducción de las obras del filósofo francés, refutándolas en copiosas notas; traducción de que no se publicaron sino tres ó cuatro entregas.
La polémica llegó á Carraguao, como era de esperarse; y los que allí estábamos nos inclinábamos al lado de Luz, aunque, á pesar de ser estudiantes de filosofía, maldita la cosa sabíamos de que se trataba. Era natural, empero, que así fuera; porque don José, (como llamábamos nosotros al que sus discípulos de años posteriores llamaron don Pepe) había sido director del Colegio de Carraguao hasta fines del 35 ó principios del 36, estableciendo, así en el ánimo de los padres de familia como en el corazón de sus discípulos, la reputación de un habilísimo maestro educador.
Luz era á la sazón, sin duda, uno de los hombres que más descollaban en Cuba. Dos nombres se unían al suyo en las bocas de todos, los de Varela y Saco; pero éstos estaban, el primero en los Estados Unidos y el segundo en España.
Luz se había dado á conocer por sus estudios filosóficos y por su ahínco en hacer progresar en Cuba la causa de la educación. A un gran talento añadía la facilidad de hablar. Su palabra era simpática, y la hacía aún más la justa alma de sinceridad de que gozaba. Severo en sus costumbres, modesto en sus modales, ardiente en sus deseos de progreso, reflexivo en el trabajo, profundo en su mirada intelectual, ganábase el amor y el respeto de los que lo trataban.
Había empezado sus estudios con intención de ordenarse: pero, por no sé qué motivos, desistió de seguir esa carrera, adoptó la jurisprudencia y se recibió de abogado. Si falta de vocación le impidió entrar en la Iglesia, tampoco la tuvo para la carrera que eligió al fin pues no ejerció la abogacía. Erró, pues, la vocación.
¿Cuál era la vocación de varón tan excelente? A poco de recibir la investidura de licenciado en leyes, vemos á Luz salir de Cuba y visitar los Estados Unidos de la América del Norte, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, y volver lleno de profundas reflexiones y de profundas impresiones.
Había viajado con provecho: porque había sido viajero observador é inteligente. Circunstancias favorables unidas á deseos vehementes, le permitieron rozarse con hombres eminentes, á lo que no poco contribuyó asi mismo su facilidad para la adquisición de idiomas extranjeros.
En muchos de sus viajes por Europa, tuvo por compañero á don José de Jesús Herrera, hijo de un opulento habanero, que desplegaba en todas partes una grande ostentación. Yo conocí á Herrera muchos años después, en Roma, donde era una de las muchas ruinas que han ido allí á confundirse con tantas ruinas; á manera de aquellos animales que buscan para su seguridad los objetos de su mismo color.
Herrera se complacía en referir como en todas partes era acogido con gusto y deferencia el joven Luz. Los hábitos de éste eran, sin embargo modestos, y su porte sencillo, si bien no destituído de cierta dignidad natural. Era de estatura media: pero se movía con elasticidad: y los gestos de sus manos eran sobrios y elegantes.
Tenía una cabeza bien formada, y abundantemente poblada de una cabellera negra; pero el cabello era recio, aunque crespo. La cara era ovalada y larga : una barba espesa y siempre completamente rasurada, daba al cútis un color azulado.
No puede decirse que sus facciones eran bellas: la nariz y la boca eran grandes, y esta última encerraba una hermosa dentadura. Grandes eran también sus ojos, y negros: y la frente alta, ancha y bellamente desarrollada. Gustábale vestir holgadamente pero con mucha pulcritud.
A su regreso de Europa trajo una traducción, hecha por él mismo, é impresa en París con lujo de láminas finas, de los Viajes por Egipto y Siria, de Volney. Por qué entre tantas obras que la prensa europea arrojaba al mundo en aquella época, escogió ésa José de la Luz para tomarse el trabajo de verterla al castellano, y hacer con ella, por decirlo así, un presente á sus compatriotas, es cosa que no se comprende bien.
A la versión acompañan copiosas notas sobre puntos de física y meteorología, haciendo notar las analogías que existen entre la Isla de Cuba y aquellos países por donde se tocan el Africa y el Asia.
La materia, por interesante que sea, no parece autorizar á un hombre de talento á emprender un trabajo largo y una publicación costosa. ¿Procedió en esto Luz movido de una afición al autor de la obra original? Y si es así ¿cómo debe de considerarse esa afición? ¿afición al filósofo ó al viajero?
Es de presumirse que los preparativos un tanto exajerados, que hizo Volney y sus notables descripciones debieron exaltar á nuestro compatriota, cuando se preparaba, él también, á emprender viajes, que, para un cubano, eran de tanto momento como para un francés los de Egipto y Siria. Sólo así se explica un hecho verdaderamente raro de la vida de Luz.
Naturalmente, al verse de nuevo en la Habana, buscó ocupación á su actividad. Entonces había de darse á conocer su verdadera vocación; y así sucedió. No se volvió á la Iglesia en solicitud de las tonsuras clericales; no abrió despacho de abogado; la carrera de los empleos, á que podían conducirle sus bienes de fortuna y el prestigio de su familia, estaba cerrada para él, así por los recelos del suspicaz gobierno colonial, como por su carácter retraído y estudioso.
No tardó en decidirse, empero, y se decidió por la enseñanza: como es de suponerse, campeón tan distinguido se puso desde luego en el primer puesto; y así le vemos hacerse cargo de la dirección del colegio de Carraguao, que era entonces, y fué por largo tiempo, el primero de la Isla.
Este paso era significativo. Que un hombre de fortuna holgada é independiente, que, con su título de abogado, su talento y su influencia, podía en poco tiempo adquirir una gran clientela, optase por ser simplemente maestro de escuela, era cosa inaudita.
La consecuencia fué, no solo la entrada de un buen maestro en un colegio acreditado, sino la elevación de la educación á un prestigio de que carecía en la Isla de Cuba, y aún fuera de ella.
Sería interesante saber por qué Luz no siguió la carrera de la Iglesia. Meditando muchas veces sobre su carácter, he pensado que don José de la Luz hubiera encontrado en ella su vocación verdadera, aunque hubiera tenido alguna desinclinación al emprenderla. Si bien se mira, el magisterio es la carrera que más se hermana con el estado eclesiástico, y á la que más ha de inclinarse una persona que tenga vocación por el segundo, pero que sienta ó tenga algún inconveniente para adoptarlo.
Luz era de esos maestros que consideran el magisterio como un sacerdocio: todo parecía en él tender á la salvación de almas, que es la misión del sacerdote. Tal vez no se creyó digno de ser sacerdote; porque su alma debió de mirar los deberes de éste con la exaltación de honrados y nobles principios con que miraba los del maestro de escuela.
Tal vez se puso delante de su vocación una mujer; porque Luz casó temprano, y fué marido fiel y padre tierno, si bien no alcanzó en este estado la dicha que en sus ensueños imaginó, pues la muerte le arrebató, en la primavera de la vida, la única hija que le dió Dios.
Que Luz hubiera sido un buen sacerdote, no hay que ponerlo en duda. Poseía hermanadas de una manera conveniente la severidad y la tolerancia. Su corazón era grande, y hubiera abarcado holgadamente la caridad.
Su palabra era persuasiva, y hubiera convertido las almas. Sus costumbres eran puras y suaves, y su espíritu era ardiente y vigoroso. En el altar y en el púlpito hubiera tenido unción. No quiso Dios que así fuera: su Providencia es infinitamente más sabia que los pensamientos de los hombres.
El retraimiento en materias religiosas que vimos en Luz, nada quiere decir en contra de la aserción de que su vocación estaba en el estado eclesiástico. No era él, por cierto, protestante, ni mucho menos infiel. Resentíase del indiferentismo tan común en los pueblos hispano-americanos; es decir, profesaba el catolicismo; pero no se le veía frecuentar los sacramentos.

En muchos actos de su vida se ve que ese indiferentismo era en él efecto del contagio, y no de convencimientos. Gustábale reunir á sus discípulos y leerles el Evangelio, acompañando la lectura con alguna plática. Por ninguna persona viviente de la sociedad en que había nacido y se había criado, sentía tanto amor y veneración como por el Padre Varela.
En la educación de sus discípulos entraba la práctica del catolicismo; y Luz era muy leal para poner ni la punta del pié dentro del feo círculo de la hipocresía. Si Luz hubiera tenido fuerzas para vencer algún demonio que le tentaba á seguir en aquel retraimiento, su victoria le hubiera conducido á regiones más elevadas que la que alcanzó con su talento.
En la vasta biblioteca de Luz, y en el repertorio, más vasto aún, de sus lecturas, un libro había y un serie de ideas que parecían llenar su alma de una manera completa: era este libro las obras de Manzoni, escritor eminentemente católico. Manzoni tuvo un demonio, le venció, y entonces brotaron de su alma tantas y tan grandes inspiraciones.
Yo no me acuerdo de haber tenido con Luz ninguna conversación sobre puntos de religión. En Carraguao yo asistía á su clase de composición castellana: teníamos unos cuantos ejemplares de un tomo de Jovellanos, en el cual hacíamos análisis de gramática: además, escribíamos cartas y composiciones sobre asuntos dados.
Mi memoria no es muy feliz, pero tengo ahora delante de mi á don José corrigiendo una carta mía á Gonzalo Aldama, en la cual le llamaba adorado amigo. La cara que ponía Luz cuando algo le chocaba, era peculiar: ponía en juego los músculos de la boca y la nariz, como quien siente un olor repugnante; y al mismo tiempo recogía los párpados, dando á los ojos la expresión de la risa.
Algunos años después del suceso de la carta, recordé esa expresión en una ocasión un tanto burlesca. En el invierno de 1843 á 44, andaba el erudito don Vicente Salvá metido de hoz y de coz en la formación de su Diccionario de la lengua castellana, ó mejor dicho, de la peregrina publicación del de la Academia Española, con adiciones, enmiendas, correcciones y paréntesis.
Entre las adiciones iban las voces cubanas; y con este motivo solicitaba don Vicente la reunión de hijos de Cuba en su casa librería de París. Allí estábamos una mañana mi hermano Antonio y yo con Luz y don Domingo del Monte.
La conversación recayó pronto en la cuestión de las voces cubanas, y Luz, disertando sobre aquellos que, sin variar de forma, han variado de significación al pasar el Golfo, se dejó caer en la palabra ciscar. Pepe de la Luz era la pulcritud misma, así en su persona como en su lenguaje, y definió el vocablo dando rodeos y haciendo esquinces, para expresarse con toda claridad, y evitar al mismo tiempo toda ofensa contra el buen gusto y la decencia.
Hízolo admirablemente: y luego que hubo concluido, el hijo de Salvá, que se hallaba presente y ayudaba á su padre en sus trabajos literarios, se quedó pensando algunos segundos, y dijo al fin con suma sencillez “Es verdad, en España ciscar es c….: y soltó la palabra monda y lironda. Los músculos de la cara de Luz se sublevaron como si hubiera tocado algo infame.
Precisamente en la época en que esto ocurrió, vivía yo con Luz, en París, en la misma casa. Estaba él enfermo de dispepsia, y tenía una gran irritación cerebral, que le impedía dormir. Con este motivo requería su estado que alguna persona pasara la noche en su cuarto, y con mucho gusto nos repartíamos esta asistencia Miguel Moliner, Antonio y yo.
El primero, sin embargo, impacientaba é irritaba á don José, diciéndole que sus males eran una pura aprensión: mientras que mi hermano se afectaba de tal manera, escuchando al paciente explicar sus síntomas, que un día se desmayó.
Tocábame á mí, pues, más particularmente el cuidado de acompañar á Luz, calentarle leche ó caldo durante la noche, y sobre todo, ser su oyente; porque le gustaba referir y repetir las más insignificantes circunstancias de su dolencia. Esta no alteraba, con todo, la natural bondad de su índole: y si con arte le mudaban la conversación se olvidaba de sus achaques.
No es probable que le tocara puntos de religión, pues mi indiferentismo era como el de los demás. Si entraba en una Iglesia, movíame solo la curiosidad de viajero, ó el deseo de oír algún orador famoso.
Si Luz hubiera tenido alguna tendencia al protestantismo, sin duda que hubiera procedido de buena fé y francamente: y yo le hubiera visto ir, ó sabido que iba á las capillas protestantes de París.
El no ignoraba como vivía yo, y bajo qué influencias corría á la sazón mi entendimiento, escuchando, á los veintiún años, á Lacordaire, Ozamán y Michelet : y , sin embargo, nada recuerdo que hiciera él, maestro mío, para inculcarme ideas hostiles á la religión que sobre muestras cabezas había derramado las aguas regeneradoras del bautismo.
Algunos años después, en 1850, fuí nombrado director del colegio La Empresa, de Matanzas, y pasé una temporada en el que Luz dirigía en el Cerro. Tratóme él con su acostumbrada cordialidad, y siempre estábamos juntos.
Yo todo lo observaba, y escuchaba, sus consejos y advertencias. No hay que decir que el colegio era católico, como todos los colegios y escuelas de la Isla, ni hay que añadir que allí se educaban los niños de las primeras familias de la Habana.
Luz me hizo el honor de creer que yo tenía las dotes necesarias para dirigir un colegio, y me animaba con su natural bondad. Sin embargo, á Luz le constaba que yo era deficiente para tan delicado cargo, puesto que me faltaba el elemento religioso para llegar á ser un buen educador.
Sobre este punto no me hizo ninguna advertencia, ni yo suscité ninguna cuestión. Y no fué el indiferentismo (aunque yo no sé qué fué) lo que me hizo callar: porque precisamente en aquellos días que yo estaba pasando en el colegio El Salvador, sentí uno de aquellos lejos de gracia con que el Señor, en su infinita misericordia, fué poco á poco conduciéndome al conocimiento de la enormidad de mi pecado. Ya lo he referido: me contraigo á mi visita, una tarde, á la lglesia de nuestra Señora del Pilar.
¿Por qué, al volver aquella tarde al colegio, no le hablé de lo que estaba en aquel momento agitando mi alma? ¡Oh respeto humano! ¡piedra tremenda en que tropieza el cristianismo! ¡piedra enorme que agobia! ¡ola encrespada que ahoga nuestros más generosos impulsos!
Hay que advertir que yo entonces había estado residiendo por algún tiempo en los Estados Unidos: y después de mi viaje y la prisión á que dió lugar, era la vez primera que veía á luz. La ocasión era propicia para que éste tratara de sondearme sobre mis sentimientos religiosos; pero no había nada que sondear.
Don José de la Luz era mejor católico que yo; pues yo me hallaba entonces separado, voluntariamente, de la comunión católica. ¿Era a caso el catolicismo de luz una máscara para lograr otros fines? Sería preciso destruir y echar por tierra uno de los caracteres más puros de nuestra civilización.
Luz era capaz, en el caso de que hubiera apostatado en su alma, de provocar una persecución religiosa contra su persona, como provocó las persecuciones políticas del gobierno colonial.
Si Luz hubiera apostatado, hubiera llegado hasta la intrasigencia, quizá hasta la intolerancia; porque era recto en su juicio y firme en sus principios.
El colegio El Salvador tuvo sus alternativas. Del Cerro, fué trasladado á un punto central de la Habana. Allí lo encontré cuando, en el otoño de 1858, volví de nuevo á Cuba, después de una larga residencia en los Estados Unidos.
En un viaje que hice á la Habana, pocos días después de llegar á Matanzas, para abrazar á mi querida hermana Tula. Luz me mandó buscar. Me recibió con el afecto que siempre me había demostrado; y me dió una prueba de la estimación en que me tenía, hablándome con empeño para que me hiciera cargo de la vice-dirección de su colegio.
Yo no pude darle desde luego una contestación definitiva; y cuando se la dí más adelante, no pudo ser conforme á sus deseos. Y no fué ésta la única vez que mi querido maestro quiso confiarme el colegio que con tanto afán y tanto ahinco había fundado, teniendo la mira fija en el bien de la patria.
Ya ha muerto tan ilustre cubano. Algún día quizá, los discípulos suyos que vivieron á su lado en la última época de su vida, y le vieron morir, escribirán su biografía bajo los auspicios de una prensa libre.
El monumento de su gloria es la noble constancia con que demostró su cristianismo y su patriotismo, trabajando con ardoroso anhelo en favor de la mejora de las costumbres, por medio de la educación.
En este terreno se encontró con un discípulo en José Jacinto Milanés. No sé si los dos personalmente se conocían. Creo que nó; pero, como quiera que sea, es un hecho que no había intimidad entre ellos. Cuando Milanés se dió á conocer, Luz estaba enfrascado en sus filosofías; y aunque Milanés no dejaba de tener las suyas, éstas, sin embargo, tomaban rumbo más risueño y halagador, y, esquivando metafísicas disquisiciones, dejaba á un lado ruidosas polémicas y fatigosas lucubraciones.
No era la Academia su campo, ni le quemaron las cejas Aristóteles y Bacón. Luz era, además, muy inglés; y á todos, por aquel tiempo, nos tenían trastornadas las cabezas Victor Hugo, Dumas é tanti altri.
Luz se entusiasmaba hablando de Inglaterra, punto menos que cuando le mentaban el mágico nombre de Italia.
Milanés fué á dar consigo en medio de la flamante coterie, que daba el tono en la Habana, por los años de 1840, en materias literarias y artísticas. He dicho que las filosofías de Milanés no se mezclaban en polémicas, mas no quiere eso dar á entender que siempre caminase sobre lores.
Espinas había también, que el campo literario no le va en zaga al de la filosofía, así en el ardor como en la frecuencia de las polémicas: Genus irritabile vatum.
Por un momento pareció que iba á desgajarse este miserable globo sublunar, con motivo de la importantísima cuestión entre clásicos y románticos. De moda estaba entonces. Por un momento (si es que no fué más que uno) los denodados campeones de uno y otro bando, parecieron entenderse tan poco como si se hubiesen hallado en las intrincadas regiones del yo y el no yo.
Atónito contemplábalos el mundo. ¿Quién había de ser el maestro, Homero ó Dante? El templo de la gloria literaria ¿había de tener columnas dóricas con tímpanos, triglifos y metopas, ó habían de estar sus paredes abiertas por ventanas ojivales? Nos habíamos de llamar Delios y Amintas, ó don Ruy ó doña Berenguela? ¿invocar á Diana ó á la Vírgen María? ¿Jurar por Baco ó por mío Cid?
Grande fué el conflicto; y la felicidad de los pueblos se vió amenazada. No hay que decir que, así como las cuestiones filosóficas, las literarias llegaron á Carraguao, donde á la sazón me hallaba yo, sudando con mis traducciones de Homero y Virgilio y los temas de Burnouf, y leyendo á hurtadillas las Impressions de Voyage y Feuilles d’Automne. Pero, á pesar de Horacio y D. Blas San Millán, nosotros éramos románticos, y podíamos recitar el coro del Carmagnola, el combate de Mudarra, y el sueño de El Trovador.
El atavío exterior no le iba en zaga al interior. Parecíamos unos energúmenos con aquellas melenas medio desgreñadas. Poco ganaban en aquellos benditos días los descendientes de Fígaro.
Me acuerdo que yo iba entonces muy á menudo al convento de Belén, donde vivía y tenía su despacho un sobrino de mi antigua aya. Era no sé si mayordomo ó tenedor de libros de la oficina que entendía en la administración de los bienes de los exclaustrados belemitas.
Ocupaba la parte baja del inmenso edificio uno de los batallones de la guarnición de la Habana; y en la alta sólo se veía uno que otro individuo que iba al mencionado despacho, y unos pocos tristes frailes, que con sus hábitos pardos y á paso lento, cargaban por los desiertos claustros sus años y su infortunio.
La lección era buena: pero yo no estaba entonces en edad de aprovecharme de ella, y no sé si había quien lo hiciera. Los frailes habían sido despojados de lo que legítimamente poseían, y se les prohibía seguir el género de vida que mejor á sus inclinaciones cuadraba: todo en nombre de la libertad.
En su lugar claustros y celdas veíanse ocupados por soldados; los mismos quizá que habían ido á Santiago de Cuba, enviados por Tacón contra el general Lorenzo, el cual había osado considerar la Isla de Cuba como una provincia española. Los reclutas hacían el ejercicio donde, bajo los auspicios de los que llamaban estúpidos frailes, se habían educado innumerables niños habaneros.
Volviendo al romanticismo, que, in diebus illis cargaba las cabezas, diré que el sobrino de mi aya era andaluz y clásico por los cuatro costados, como se verá por el horroroso sacrilegio que voy á referir.
(Continuará)

Hallábame yo una tarde recostado de codos sobre la baranda de un balconcillo, por el cual, desde el despacho, se dominaba uno de los patios; y entreteníame en mirar como los soldados engullían garbanzos; cuando de repente sentí que me andaban por la cabeza, oí un extraño ruido metálico; y cuando quise volverme sorprendido, ví caer á mis piés… horresco referens! un espeso mechón de la cabellera que yo por tanto tiempo y tan diligentemente había criado.
La indignación, el dolor, la vergüenza, trabaron una encarnizada lucha en mi pecho. Yo que, línea á línea, pulgada á pulgada, había visto crecer aquellos cabellos, hasta que pasaron del ridículo y menguado clasicismo al romanticismo más puro. Las guedejas, un tanto indóciles, por cierto, que el celebérrimo Zanotti con sus mágicas tenazas más de una vez había rizado, yacían ahora por tierra, innoblemente cegadas por las impuras manos de un hombre que no se sabía El Trovador de memoria.
¿Qué hacer entre tanto? ¿Cómo salir á la calle ? ¿Cómo arrostrar las escrutadoras miradas del mundo, que por las pulgadas de pelo medía la civilización, y llamaba bárbaro al pelón? No hubo más remedio que calmar la ira, y encaminarme todo corrido y desconcertado, á la peluquería más inmediata á Belén, y hacer que más experta tijera corrigiese, enmendase y rectificase el corte brusco y desordenado de la furibunda que tan mal me había parado.
Y yo que era el más romántico de los románticos de Carraguao; porque tenía un laud, y lo pulsaba.
Esta última circunstancia, me proporcionó la última honra de parecer delante del ilustre campeón del romanticismo en la Habana, del alma y vida de la coterie, en medio de la cual encontró Milanés la acogida á que le hacía acreedor su talento. Este campeón era don Domingo del Monte.
En unos exámenes del colegio de Carraguao, luego que se dió fin á los ejercicios de la clase de retórica y poética, me presentó á él don Blas San Millán como uno de los alumnos que se entretenían en llevar al terreno de la práctica las teorías aprendidas.
Y héteme aquí, todo lleno de modestos sonrojos, desenvainando mi manuscrito, y leyendo una composición en versos intitulada La Tempestad. Yo no era encogido en los exámenes, así es que no me hice de rogar. A la lectura siguieron los cumplimientos de estilo.
Por fortuna no me acuerdo de esos versos. La misma suerte han corrido muchas otras composiciones ejusdem farinae, entre ellas una especie de sátira contra ciertos vicios de la adolescencia, dedicada á don José de la Luz, y una elegía lúbrego-melodramática con motivo del Día de Difuntos.
En esta última, por supuesto, había un sueño con su correspondiente lucha ó pataleo con un esqueleto; y de él no sé si un rayo ó el sacristán
despertóme; en una mano
La calavera asida tenía yo;
Inundado de lágrimas el rostro,
Las mejillas y labios sin color!
No me doy cuenta de cómo se salvaron del naufragio universal unos versos á lo Milanés, intitulados Matrimonio sin amor, que algunos años después me tentó el diablo á publicar en una revista habanera.
Todo lo demás fué deliberadamente destruído, y hoy me pesa; porque fue una ingratitud. Esos versos me proporcionaron la admiración y la simpatía de mis condiscípulos; y una y una y otra eran sinceras; y ellos me proporcionaron el placer que otros compañeros míos recibían con la música y el dibujo: chacun son goût.
Es una tontería de más de la marca decir que un muchacho pierde el tiempo haciendo versos. Un muchacho no pierde el tiempo cuando despliega de alguna manera su actividad intelectual ó física sin hacer daño á nadie.
El hacer versos es un entretenimiento como otro cualquiera, y, más que muchos otros, útil y beneficioso. Depura el gusto, incita al estudio y eleva el entendimiento. “La poesía”, decía Cervantes, “á mi parecer, es como una doncella tierna y de poca edad y en todo extremo hermosa, á quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y adornar otras muchas doncellas, que son todas las otras ciencias; y ella se ha de servir de todas, y todas se han de autorizar con ella”.
Ningún padre prudente ó inteligente maestro debe mirar con desdén, y mucho menos con desprecio, que en un joven se desarrolla el gusto por la poesía; antes ha de aplaudirlo y aún fomentarlo. Con los años viene luego el buen juicio, y la mayor parte de estos aficionados ponen á un lado toda pretensión literaria, mientras que el verdadero ingenio, estimulado por la conciencia de sus propias fuerzas y por el aplauso universal, se lanza á ocupar el puesto desde donde deleite é instruya á la humanidad.

No sé si con motivo de la lectura de mis versos, fuí yo un día á comer á casa de Del Monte. Eramos medio paisanos. Muchos de sus parientes vivían en Matanzas, y su esposa, la buena y simpática Rosa Aldama, también estaba allí muy relacionada.
En efecto, inmediatamente después de casados, se fueron á Matanzas, y Domingo del Monte abrió allí su bufete de abogado. Su clientela, sin embargo, antes que de pleiteantes, se componía de literatos, de los cuales, aunque clásica, no dejaba la poética ciudad del Yumurí de tener buena cosecha.
Sus gustos en primer lugar, y en segundo, un matrimonio que le ponía á cubierto de las estrecheces de la pobreza, permitieron á Del Monte cerrar bajo llave el digo que y el otrosí, y vestirse la armadura de guerrero para entrar en la liza de la reforma literaria, y descargar poderosos mandobles contra los Delios y las Filis, los Filenos y las Dorilas que tenían hecho del Yumurí un río de Arcadia.
No era, por cierto, Matanzas, en los años que entonces corrían, la ciudad de la isla de Cuba, menos apropósito para tentará un hombre de la ambición de Del Monte á elegirla para su residencia.
Bajo los nombres mitológicos y pastoriles se encubrían poetas de bastante mérito, que no se rendían al joven adalid sin despojar de flechas el carcaj.
José María Heredia andaba desterrado, pero su sombra vagaba por las riberas de nuestros pintorescos ríos, donde había escrito muchas de sus composiciones, y donde vivía su familia.
Es el Pan; en su falda respiran
El amigo[1] más fino y constante,
Mis amigas preciosas, mi amante…
¡Qué tesoro de amor tengo allí!
Y más lejos mis dulces hermanas,
Y mi madre, mi madre adorada,
De silencio y dolores cerrada,
Se consume gimiendo por mí!
Don Francisco Iturrondo, hijo de la poética Andalucía, vivía entonces, y vivió hasta su muerte, en Matanzas, donde publicó un tomo de poesías de no escaso valor.
Iturrondo fué el primero que tuvo la feliz idea de pintar la naturaleza de los trópicos en la isla de Cuba. A su llegada de España, pobre y emigrado, encontró quien le proporcionara una colocación de mayordomo en una finca situada en Guamacaro. Las bellezas del valle de este nombre, bellezas á que, con sus agrestes y pintorescas orillas, contribuye no poco el Canímar, hallaron cuerda simpática en la lira de Iturrondo, y el resultado fué bellísimo poema. Rasgos descriptivos de la naturaleza cubana.
Don Félix Tanco era otro de los que entonces cultivaban con buen éxito la poesía en Matanzas; y entre los críticos campeaba por su respeto don Francisco Guerra, maestro de latín, que pagó la buena hospitalidad de los cubanos, poniéndolos cual no digan dueñas en los periódicos de España, cuando al cabo de algunos años se retiró allá con no sé qué empleo.
Je suis oiseau; voyez mes ailes. (Pájaro soy; vean mis alas) Je suis souris: vivent les rats! (Ratón soy: ¡vivan las ratas!)
Palenque á las discusiones y efusiones de estos y otros literatos, ofrecía La Aurora, de Matanzas, periódico que tenía entonces fama de ser el mejor de la isla. Otro palenque era el estrado de las señoritas Gómez, las cuales guardaban seguramente la más estricta neutralidad por muchas razones; siendo la primera y principal que no entendían jota de latines ni romances.
De ellas he oído contar á los de aquella época que una vez fué don José Antonio Saco á Matanzas, y como le llevasen á la tertulia y le tratasen con respeto superior á los acostumbrados comedimientos, picóles la curiosidad á las Gómez, que preguntaron con ahínco qué era el recién venido forastero, y á qué venía á Matanzas.
“¡Cómo! ¿No lo saben ustedes?” exclamó uno de los contertulianos, decidor y chistoso;
“viene á eso del censo.”
“¡Jesús! ¿y qué es eso?”
“Contar el número de habitantes, y averiguar su edad y profesión.”
“¡Jesús!”
Y dicen que era de ver como andaban las buenas solteronas huyéndole el cuerpo á Saco, como si trajera la peste.
Ninguno de los literatos mencionados como residentes en Matanzas, era matancero, ni aún cubano. Domingo del Monte era dominicano; Iturrondo, ya lo he dicho, era andaluz; Tanco era de la América del Sur, y Guerra, de Canarias.
Pero, superiores á todos ellos, empezaban ya á darse á conocer Valdés y Milanés. Hay quien dude si Valdés nació en Matanzas. Tal vez no estaba él mismo seguro del lugar de su nacimiento. Un doble infortunio pesaba sobre aquella frente, donde brillaba una corona de laurel. Ni patria, ni nombre.
Cambió el nombre que le dieron por el de Plácido. Todo mataba á aquel hombre, y al fin el general español O’Donnell le hizo matar á balazos.
Nunca ví á Plácido. Un día del año 1844, el vapor que me llevaba, á Grecia, tocó en Corfú, y pasamos el día en Sira, capital de la isla. No sé cómo, fuimos á dar á un club inglés, donde había abundancia de periódicos. Mi hermano Antonio se puso á recorrer los de Inglaterra; y de uno de ellos me tradujo la relación del fusilamiento de Plácido.
Plácido y Milanés habían de ser, y son, la gloria literaria de Matanzas.
A pesar de la buena calidad del ingenio en la patria de Milanés, la sociedad literaria era reducida. Campo más vasto ofrecía naturalmente la Habana; así es que Del Monte no tardó en dejar la vida un tanto rural que llevaba, despidióse de Matanzas, donde se reían de su lente y su barba romántica, y se trasladó a la Habana.
Allí, pues, me senté á su mesa, un día que me dejaban libre las tareas escolares, como dije antes de emprender esta larguísima digresión. Del Monte era buen anfitrión, y revelaba en la mesa, como en todo, la elegancia de su buen gusto.
Entonces empezaban a introducirse en la Habana los pomos de frutas exquisitamente preparados en Francia, que, en su bárbara nomenclatura, llamó el comercio extraídas, y que nos demostraron, por la comparación, lo delicioso de nuestras frutas tropicales:
“Yo más quiero tus vegas que sus viñas,
Más que sus frutas nuestras dulces piñas.”
El día de la comida ví el sancta sanctórum de Del Monte, y á Del Monte en su sancta sanctórum. Estaba éste en el entresuelo de la casa. Cubrían las paredes estantes de libros. Para ver en la Habana algo bueno ó raro en ediciones de lujo y estampas, era preciso ir á casa de Del Monte. Tenía él pasión por los libros; y se le conocía el placer que experimentaba al tomar en sus manos un libro raro: parecía como que lo olfateaba y besaba, según lo manoseaba, acercándolo á sus ojos de miope. Años después, me inició él, en París, en los misterios de la vida del bouquineur.
He dicho que Pepe de la Luz era inglés: Domingo del Monte era francés. El primero se rasuraba usque ad cutem; el segundo dejaba la barba crecer, y la cuidaba.
Domingo era pintoresco en el vestido; en su entresuelo parecía un artista, con blusa y gorro. Federico Milanés le comparó con Antínoo y Hércules, comparación de todo punto exagerada. Del Monte era demasiado envuelto en carnes, como suele decirse, para ser como el primero y sus carnes demasiado blandas para parecerse al segundo.

No bien hubo llegado á la Habana Del Monte, cuando se colocó á la cabeza del movimiento liteario, y se vió rodeado de una juventud admiradora. Ramón de Palma, Anselmo Suárez y Romero, José Antonio Echevarría y Cirilo Villaverde, eran los literatos más notables de la brillante academia.
Palma era el poeta, Suárez y Romero era el escritor de costumbres, Villaverde el novelista y Echevarría el historiador. Los filósofos no entraban allí ni los clásicos; pero se tenía alguna consideración con don Felipe Poey, que era el único, entonces, que, desde la punta de Maisí hasta el cabo de San Antonio, supiese, a ciencia cierta lo que eran coleópteros y lepidópteros.
Del Monte dirigía, fácile princeps, la academia habanera. Como Luz, escribió poco á pesar de que conocía a fondo los resortes del habla castellana. No era elocuente como Luz; pero escribía mejor. También había viajado; pero no con tanta extensión, ni con tantas ventajas como Luz.
Del Monte había estado en los Estados Unidos y España. En este último país adquirió buenas relaciones, y dió á conocer á Heredia. Durante su permanencia en los Estados Unidos, publicó en Filadelfia, en un tomito, los Versos de Juan Nicasio Gallego, edición que dedicó á José María Heredia, y que le costó al editor una filípica de parte del autor.
Dos cosas indignaron sobre manera al ilustre cantor del Dos de Mayo: fué la una el que, sin su consentimiento, hubiesen dado á la estampa sus obras; y la otra, que en el título del libro se viese su nombre como si fuese el de un republicano, sin que el don lo precediese.
El nombre de Del Monte era además conocido por en la publicación del periódico mensual La Moda, donde, á vuelta de galas, colores y vestidos, se dejaban colar trabajos literarios, originales y traducidos. La idea era ingeniosa en un país como la isla de Cuba, donde se leía poco; y este poco, con respecto al bello sexo, estaba elevado al grado superlativo.
Los números que de La Moda salieron, forman dos tomos en cuarto, adornados de figurines grabados en acero, tan raros hoy en el estilo como las novelas y poesías que componían el texto, y pertenecían al primer furor romántico.
Habíase así mismo presentado Del Monte en la arena literaria como colaborador de otros dos periódicos que en aquella época, se publicaban en la Habana. Era el uno las Memorias de la Sociedad Económica, que, con diversas alternativas, ha venido desde el siglo pasado á estos, tiempos, en que corre con el nombre de Anales de la Academia de Ciencias.
Su primer título era Memorias de la Sociedad Patriótica; pero este título era alarmante, si no subversivo, con puntas y ribetes de rebelde; y se suprimió para que no hiciese el diablo que diesen los cubanos en imaginarse que real y verdaderamente tenían una patria, cosa tan contraria á toda razón, según la de los reyes de España. Como quiera que sea, el periódico, con más ó menos puntualidad, con redacción más ó menos favorable, ha ido tirando avante, y es hoy un copioso repertorio que tendrá siempre que estudiar todo el que quiera escribir sobre las cosas de Cuba.
El otro periódico era la Revista Bimestre Cubana. Como el gobierno no tuvo en ella el apellido de patriótica que quitar, quitó la cosa que olía mucho á patriótica; y la revista desapareció después de haber publicado unos pocos números. Saco, Luz, Del Monte y otros escritores de cuenta, dieron en sus artículos de la Revista á conocer el adelanto intelectual del país.
Era natural que la academia presidida por Del Monte no se contentase con las reuniones artístico-literarias de su casa. Los socios veían aglomerarse materiales que, después de ser examinados y aplaudidos en la tertulia, iban á separar á las sombras de la cartera.
Era muy justo que en tan generosos pechos, donde á la par del amor á las letras ardía con fuego no menos intenso el amor de la patria, se despertase la noble ambición de dirigirse al público, y recibir aliento con su aprobación.
Señal y prueba de este sentimiento fué, en 1837, la publicación de un tomo bellamente impreso, cuyos editores fueron Ramón de Palma y José Antonio Echevarría. Contenía prosa y verso: todo era nuevo, y había mucho bueno. Heredia brillaba allí con su oda Al Océano; y junto á este nombre que la fama tantas veces había ya pregonado, aparecía el oscuro de José Jacinto Milanés, suscribiendo los dulcísimos versos en que cantaba La Madrugada.
Es un hecho curioso y significativo que, haciéndose con vigor, como, si bien clandestinamente, se hacía á la sazón, el tráfico de esclavos, apareciese, en el Aguinaldo Habanero (pues éste era el título del libro) el nombre de Manzano.
Era éste un negro, que había pasado la mayor parte de su vida en la esclavitud; pero dióle á conocer su talento poético en la tertulia de Del Monte, y al momento se hizo una suscripción para romper sus cadenas; acción caritativa, y que requería cierto valor cívico; pues ya las autoridades españolas, de aquende y allende, comenzaban á casar el abolicionismo con la política para dar espuelas á su suspicacia colonial, consorcio que pocos años después llevó á Plácido al patíbulo, á Del Monte al destierro, y quedó tinta en sangre inocente la túnica virginal de Cuba.
El éxito del Aguinaldo Habanero llenó de satisfacción y ánimo á Del Monte y sus amigos, los cuales no tardaron en proyectar, y llevaron felizmente á cabo la publicación de un periódico mensual, que llenase el vacío producido por la suspensión de la Revista Bimestre.
Fué el título del nuevo periódico El Plantel, y en él se introdujo por primera vez el uso de las láminas para ilustrar el texto. Era ésta una dificultad de no poca monta en una ciudad como la Habana, donde las bellas artes se hallaban en el más lastimoso atraso; pero á éstos y á los obstáculos de otro género que se oponen á la carrera del periodismo en países sujetos al despotismo militar, se mostraron superiores Palma y Echevarría, los cuales fueron editores del periódico como lo habían sido del Aguinaldo.
En El Plantel se adoptó un plan más variado y ameno que el de la revista, sin llegar á la familiaridad de La Moda. Había un rincón para razonamientos morales y disertaciones económicas; había otro rincón para historia natural; galerías para la historia cubana y mucha sala para la poesía. La biografía de Diego Velázquez, primer gobernador de la isla de Cuba, fué uno de los trabajos más notables que se publicaron en El Plantel.
Era debido á la pluma de Echevarría, y no se sabía qué admirar más en él, si la inteligencia del plan, ó la copia de datos y la elegancia y tersura del estilo. Acompañábalo un retrato de Velázquez, tallado en madera; y otro de la misma clase figuraba á la cabeza de la biografía de don Francisco Arango, artículo debido á la pluma de Palma, y que rivalizaba con el anterior.
Milanés fué uno de los constantes colaboradores de El Plantel con aquellas composiciones que forman su segunda manera, si se me permite tomar esta expresión de un arte hermana. El Beso, El Poeta envilecido, etc., salieron allí y aumentaron más y más la fama del bardo matancero.
El Plantel, vigoroso como era, fué de corta vida; y su cadáver pasó á otras manos, las cuales, á pesar de emplear mejores elementos en la parte tipográfica y artística, no pudieron nunca hacerlo respirar con sus primeros pulmones.
Si se mide por estas publicaciones solamente el resultado de la academia literaria de Domingo del Monte, fué escaso en demasía para tan calor y actividad; pero sería injusticia grave juzgar tan por encima tratándose de la isla de Cuba, donde el gobierno, siempre receloso, ha cortado al saber, no solo las alas, sino las manos y los pies. Ha sido preciso luchar, así con la suspicacia de la censura, como con la ignorancia y el capricho del censor.
Los resultados de la tertulia literaria de Del Monte se vieron en el gran impulso que recibieron las letras y las artes en la Habana, y en el aumento de cultura de sus habitantes. El éxito de El Plantel incitó, á otros literatos á tentar la misma vía.
El mismo Palma emprendió la publicación de El Album; para el cual escribió su novela intitulada Una Pascua en San Marcos, pintando los cafetales de Vuelta Abajo, que iban pronto á desaparecer, Don Vicente Antonio de Castro logró hacer subir felizmente á varios tomos los números de su Cartera Cubana, para la cual contribuyó Milanés con algunas de sus poesías y Echevarría con su bella novela de Antonelli.
He dicho que las bellas artes, si bien á un andar cojo, querían no quedarse en zaga; y así es. Una escuela de dibujo y pintura era indispensable: no era posible que nos quedáramos estancados en las telas de Escobar, que habían llenado de asombro á nuestros mayores.

La munificencia del obispo Espada, cuyo nombre está muy enlazado con la naciente civilización de la Habana, había dado á conocer las bellezas de la arquitectura y la pintura, adornando espléndidamente la Catedral de su diócesis.
Contados son en Europa los templos que ostentan un altar más bello que el mayor de Catedral de la Habana. La belleza de sus proporciones, la severa sencillez de su composición y la riqueza de los materiales, llamaron la atención de los artistas cuando se labraba en Roma, y el taller del arquitecto fué honrado con la presencia del sumo Pontífice.
Para adorno de las capillas pintó Vermay sus cuadros, que era lo único bueno que hasta entonces los habaneros habían visto.
Estos y otros trabajos tuvieron por resultado establecer sobre sólidos cimientos la escuela de dibujo y pintura, dándole por director á Colson, artista francés de no escaso mérito.
De esta clase salió, pocos años después, el primer pensionado que tuvo Cuba en Roma. A algunos individuos se debió este generoso esfuerzo, y demás está decir que Del Monte era uno de ellos.
El agraciado fue un joven de aspecto rafaelesco, hijo de un patriota de Venezuela, y llamábase Juan Jorge Peoli. En Roma le conocí yo, en 1844, entre los más amados discípulos del ilustre pintor Tomás Minardi, y nos ligamos con estrecha amistad. Juntos nos vió la luna en los abismos de las ruinas del gran anfiteatro; juntos vimos á Roma desde la enorme esfera, que corona la cúpula de San Pedro: juntos, en fin, admiramos las maravillas todas de la ciudad papal.
Hemos visto que, cuando en la academia de Del Monte, se proyectó la publicación de El Plantel, el adorno de las láminas fué una de las novedades conque se presentó ante el público. Felicísimo fué el ensayo; no porque los retratos de Velázquez y Arango, la vista de la Catedral de la Habana y otros dibujos tallados en madera, fuesen dignos del texto, sino porque puso de bulto una necesidad, y dio espuelas al deseo de llenarla. En efecto, dos años después de la publicación del Aguinaldo, contaba la Habana con un taller litográfico.
No sólo se había dado un paso, sino un gran paso; porque ese taller era de primer orden. De los dos artistas que lo abrieron, Moreau estaba hecho cargo de la parte de retratos y composiciones históricas, y Mialhe del paisaje.
Todavía hay las dos series de la bellísima colección de paisajes, que, con el título de Isla de Cuba Pintoresca, publicó Federico Mialhe, que es el primero de donde sacan escenas naturales ó de costumbres todos los que adornan con láminas sus inscripciones de Cuba.
La creación del teatro de Tacón en la Habana y del hospital de Santa Isabel, en Matanzas, pertenecen á la época que estoy bosquejando; y los amantes de la escultura vieron entonces levantarse en los paseos públicos de la capital la correcta estatua de Fernando debida al cincel de Solá y la que, para adorno de una puerta, regaló el distinguido habanero Pinillos, y en que el artista representó, á Cuba bajo las seductoras formas de una doncella india.
Una de las curiosidades más notables de esta época interesantísima de la cultura, en la cual don José de la Luz y don Domingo del Monte se presentan como figuras de gran relieve, fué la publicación de las obras completas del gigante del teatro español, don Pedro Calderón.
Qué impulsó al editor, no lo sé; pero seguramente no fué el lucro, porque, si se va á decir verdad, las letras no dieron á nadie l’embaras des richesses, por más que Palma se forjaba la ilusión de creer (y lo decía con cierta afectación) que escribía para hacer dinero. El editor de las obras de Calderón fué don Ramón Oliva, que tenía una imprenta en la calle de Mercaderes, piso bajo del palacio de Gobierno, y publicaba, sueltas, y muchas comedias del teatro antiguo español, que á precio bajo se vendían, no sólo en las librerías, sino también en los baratillos.
La edición de Calderón salía por entregas, y la parte tipográfica era clara y elegante. Los tomos, encuadernados, eran en cuarto. La corrección del texto era notable; y cada comedia iba acompañada de una bella lámina litografiada, compuesta y ejecutada por Moreau.
En El Mayor Monstruo los Zelos la lámina representaba el retrato ideal de La divina Mariene, El sol de Jerusalén; y se conocía que el artista la había trazado con amore, según supo expresar los seductores rasgos de aquella admirable creación. Si la empresa de esta publicación fué cosa extraordinaria, cosa fenomenal hubiera sido su llegada á buen término. Si mal no me acuerdo, sólo llegaron á imprimirse unas cincuenta comedias.
A pesar de tan altos principios, la imprenta de Oliva, ó pronto cesó de existir, ó continuó en la oscuridad. No corrió la misma suerte una humilde librería que, por aquel tiempo, se abrió en la Habana; y que, más bien que librería, era un simple taller de encuadernación.
El nombre de Alegría, que venía precedido de la gran reputación adquirida en Madrid por su rara habilidad como encuadernador, fue causa de que acudiesen á la casa personas de gusto, y que el dueño emprendiese en el comercio de libros; lo cual hizo con tan buena fortuna, que echó los cimientos de la que fué después librería de Fernández, haciendo no poco honor á la cultura de la Habana.
No era posible que el movimiento intelectual que se verificaba en Cuba en el quinquenio de 1835 á 40, pasase sin que se sacudiese el polvo de los libros de la biblioteca pública de la Habana. Algo más que un plumero necesitaba. Corría la biblioteca bajo los auspicios de la sociedad á que, por economía de patriotismo, el gobierno había quitado el nombre de Patriótica y sustituídole el de Económica; y dábanle amparo y refugio, en una sala del convento, los padres dominicos, que á la sazón regían y gobernaban la antigua Universidad.
Era bibliotecario un pobre viejo, que así entendía de libros como los estantes en que éstos se guardaban. La biblioteca estaba situada en el ángulo del convento en que se cruzan las calles del Obispo y San Ignacio, é inmediata á ella estaba la secretaría de la Universidad, donde, atrincherado tras una robusta mesa, mandaba en jefe el padre Herrera, nombre que el afecto de los estudiantes había modificado, haciendo de él un diminutivo.
Era cubano, como casi todos los dominicos; y en él encontraban los alumnos un amigo indulgente, y hasta cariñoso. Si todos le daban el nombre de padre Herrerita, él, en cambio, siempre tenía en la boca para todos el vocativo chinito; y no contribuía poco á su popularidad el don que poseía de recordar con fijeza la fisonomía y el nombre de las personas que una vez trataba.
Ya he dicho como en el convento de Belén, el gobierno quitó á los frailes y puso soldados: en el de Santo Domingo, después de la expulsión, las celdas se convirtieron en oficinas, donde se posaba una parte de la nube de empleados que de España venían á vivir de la colonia.
Dispuesta la reforma de la biblioteca, se determinó que mudase de localidad; y la pasaron á una de las aulas, en el piso superior del edificio. Propiamente hablando, no hubo mudada, puesto que no hubo qué mudar: tal era el estado en que los libros estaban. La comisión encargada de la traslación, se componía de los ilustres habaneros Tomás Romay, José de la Luz y Felipe Poey.
El primero era ya hombre muy entrado en años, de pequeña estatura, acartonado, porte digno y suave trato. Luz era el alma de la comisión , y por él fuimos nombrados Agustín Baró, Marcelo Bottino y yo, para hacer, bajo su dirección, los trabajos de arreglo, clasificación, numeración, etc.
Mozos éramos los tres de menos de veinte años, y muy dados á libros: de manera que nos hallábamos muy bien hallados con nuestro empleo, el cual no desempeñamos mal, pues se hizo mención pública de nosotros, lo que nos dejó muy satisfechos. Los libros de la antigua biblioteca no nos dieron mucho que hacer porque su estado era deplorable, y la mayor parte fueron condenados á la más ignominiosa expulsión.
Poey nos dió entonces una lección de entomología que no he olvidado. A la polilla había yo acusado siempre de ocasionar más espantosa devastación que la que dió tanto gusto al califa Omar, Nerón de las letras. Perversa como es la polilla, y merecedora de que se la busque y cace por entre los vericuetos de los libros, y de que se le echen más maldiciones que las que el buen fray Diego González lanzó sobre murciélago alevoso; perversa como es la polilla, repito, tortas y pan pintado son sus devaneos, comparados con los del verdadero criminal.
En el alma me alegro de no poder dar á esta fiera su nombre vulgar, puesto que no lo sé; pero nada menos que un verbo y un adverbio más griegos que Aristófanes, se han hermanado y mancomunado para darle el nombre conque se le conoce en el mundo de la ciencia.
Me horripilo al pensar si, mientras aquí, en Filadelfia, me divierto dando al papel estas mis reminiscencias, ese monstruo está en Matanzas, cebándose con mis queridos libros, y vengándose á más y mejor del poco respeto conque lo trata mi pluma. No será esta consideración parte para que me suavice; ¡antes la llamaré sabandija traidora, astuta y enredadora!
Cuántas y cuántas veces se toma un libro en las manos, cubierto de más bello tafilete, dorado el canto, adornado el lomo de caprichosas grecas; y al abrirlo ¡ay! se ven los tubulares caminos y hondos pozos del cruel anobium! Libro perdido! Nada respeta la voracidad del anobium, nada. Las maxillae potentes y cortantes de la larva, penetran, se introducen y abren paso por entre las brillantes inspiraciones del poeta y las profundas abstracciones del metafísico; no perdonan las figuras del geómetra, ni se detienen ante la líneas del buril del grabador ó los colores del iluminador.
La guerra que declaramos á la anobium fue guerra á muerte. Poey era nuestro general. En los primeros ataques conocimos ya lo difícil de alcanzar la victoria; pero nuestro caudillo era intrépido, y nos comunicaba su valor y su constancia. La batalla más reñida se dió en los magníficos volúmenes de la descripción del museo reservado de Nápoles.
El enemigo se atrincheró en los ponderosos folios; nosotros, empero, armados de agudos dardos, penetramos por los extensísimos caminos cubiertos, y una tras otra, abrimos brechas ciento.
Detrás de cada brecha, nuevas fortificaciones aparecían; y las larvas que morían heridas de nuestros acerados dardos, en medio de las convulsiones de la muerte, con sus cuerpos retorcidos y enroscados, parecían burlarse de nosotros. Viendo nuestro desaliento, dispuso don Felipe una espantosa máquina de guerra.
Consistía ésta en una gran vasija ó recipiente de hojalata, de paredes y fondos dobles, y con una tapa herméticamente cerrada. Colocados los folios en este recipiente, echamos en el vano de las paredes agua hirviendo, hasta poner las fortificaciones del enemigo bajo la presión de una temperatura mortífera.
La comisión asistió en cuerpo á este ataque, en que nuestro jefe todas sus esperanzas había cifrado; pero ¡oh dolor! las larvas y sus maxillae impávidas recibieron el rudo asalto; y en medio del horripilante vapor parecía que se bañaban en agua rosada:
Turbáronse los grandes, los robustos
Rindiéronse temblando, y desmayaron.
No hubo modo: las larvas pusieron pié en pared de que la biblioteca había de ser suya: y ni frailes descalzos me harán creer otra cosa, sino que el anobium estaba ligado con el antiguo bibliotecario, el cual, acostumbrado pasar la vida en plácido y no interrumpido sueño, vió con horror las enormes cajas, que por orden de los comisionados, llenas de libros nuevos, llegaban de Europa para la nueva biblioteca.
V. Leyendas y Dramas de Milanés
En las composiciones que he analizado, Milanés se nos presenta bajo los motivos y miras subjetivas que forman el carácter distintivo de su poesía lírica. Pero Milanés es también un poeta objetivo, y como tal vamos á verle ahora.
A esta clase de sus obras pertenecen las leyendas y los dramas. La tarea, sobre considerar trabajos de mérito indisputable, es más grata, puesto que, tratándose de sentimientos puramente externos, no veremos al poeta consumirse al fuego lento que ardía en el interior de su alma, cuando escribía sus composiciones líricas.
En esta parte de las obras de Milanés hay una pequeña colección de “Glosas cubanas”. Son siete, y se publicaron en Matanzas, 1841, en un cuadernito, junto con otras tantas en que Federico Milanés supo ponerse á la altura de su hermano. Tenía el libro por título “Los Cantares del Montero”; y los dos hermanos se presentaban: José Jacinto con el pseudónimo de Miraflores y con el de el Camarioqueño Federico.
El conjunto parece una égloga, en que dos pastores van alternativamente cantando canciones amorosas, salpicadas de alusiones y pinturas campestres. Sencillos como son estos trabajos, se leyeron con mucho interés; porque fueron presentados con cierto lilao, como muestra de una poesía peculiar de Cuba.
Ya antes que Milanés, Del Monte había tenido la patriótica, pero candorosa, á todas luces, ambición de presentar al respetable público un género de poesía puramente original, cuando escribió, y publicó en la colección intitulada Rimas americanas, algunos romances cubanos, bajo el seudónimo de el Bachiller Sánchez de Almodóvar.
En estos, así como en las glosas de Miraflores, los guajiros de la Isla de Cuba son los personajes puestos en acción y, mutatis mutandis, no son otra cosa que los pastores y zagales de pellico y zampoña, graciosamente vestidos á la romántica.
Ni uno ni otro lograron el fin que se propusieron. Los romances de Del Monte están de todo punto olvidados y las décimas de Milanés no se cantan al son del tiple del guajiro. El pueblo nunca pide á literatos sus cantares; él se los sabe hacer y corren de boca en boca, sin que nadie los vea en letras
de molde.
Si algún ,curioso los recoge é imprime, el libro no circula fuera de las bibliotecas. Los músicos y los pintores son los que gozan del privilegio de dar la vuelta al mundo, y pasar á las remotas generaciones del pueblo.
Iba yo un día por la calle de Márket, en Filadelfia, á tiempo que tirados por mulas, pasaban varios carros de ferrocarril, cargados de mercancías. Tres muchachos descalzos y zarrapastrosos, habían trepado á la cubierta de uno de los carros, y se dejaban llevar tan satisfechos como los más acaudalados mercaderes, que al mismo tiempo, en lujosos carruajes atravesaban la calle.
No sólo en los semblantes se revelaba la satisfacción, sino que le daban así mismo voz, silbando en afinado concierto el “Carnaval de Venecia” de Paganini ¿Tendrían aquellos mozos la más remota idea, no digo yo de las lamentaciones de Hécuba, sino de las poesías escritas en su propio idioma por Byron, Tennyson ó Longfellow?
Pensando iba yo en ésto, sin que cesaran de retozar en mis oídos las notas del gran violinista, cuando acerté á pasar por un baratillo, cuyas muestras desplegaban un gran surtido de joyería falsa. Pareme como delante de un argumento ad hóminem. En efecto, parecía como que el arte, hermano de las dos que me ocupaban, se me presentaba, como dicen en el foro, en apelación.
Entre las joyas había muchos alfileres de pecho, la mayor parte de los cuales tenían pintados los dos graciosos ángeles que hay en el primer término del famoso cuadro de Rafael que representa la Virgen apellidada de San Sixto.
“He aquí” me dije yo como la obra de un genio, que vivió en un país muy distante de Filadelfia, cuando ni existía esta ciudad, viene á deleitar la vista de alguna pobre doncella, como deleita Paganini el oído de los tres mozos del carro.
¿Conocerá esa doncella, conocerán estos mozos lo que en poesía está á la altura de lo que en la música es el carnaval de Venecia y en pintura la Virgen de San Sixto?
Las leyendas de Milanés dignas de llamar la atención, son tres: La promesa del bandido, Rodulfo y Clotilde y Vengar el honor sin sangre. Igual es el número de los dramas: El Conde Alarcos, El poeta en la corte y A buen hambre no hay pan duro.
La palabra “leyenda” indica por sí sola que Milanés adoptó para esta clase de composiciones la forma que les dió Zorrilla, apartándose de los modelos que la literatura española le ofrecía y que con tanta gracia y tanta gala de erudición y estilo había en sus romances, adaptado á la nueva escuela el duque de Rivas.
Este, nutrido en la literatura inglesa que en su época se enriquecía con los brillantes poemas de Walter Scott, conoció que, así como el poeta ingles formulaba su estética sobre las antiguas “ballads” de su nacían, él también podía hacer lo mismo, y con más razón, puesto que campean sin rival los romanceros españoles.
La empresa que con tan feliz éxito llevó á cabo el duque de Rivas probaba, no sólo gusto literario sino acendrado patriotismo. No convenía esta forma á Zorrilla, el cual contaba mucho con la armonía de la versificación para estar á la moda, y por esto introdujo en sus leyendas la variedad de metros y las estrofas de diversa combinación.
La primera leyenda, romance, poema, ó como quiera llamársele, gira sobre el cumplimiento de una promesa hecha bajo juramento. El poeta conduce á la bella Valencia y sin concretarse á determinada época, se vé que la acción pasa cuando había allí virreyes, época bastante remota para guarnecer la leyenda de pormenores pintorescos que armonicen con las antigüedades de aquella ciudad famosa.
Farfán de Liria es el héroe del poema. Joven, noble y osado hace una muerte y huye, poniéndose a la cabeza de una tropa de bandidos. cae al fin en manos de la justicia, y es sentenciado a muerte. Lleno de amor filial y arrepentido de sus crimenes, quiere, antes de morir, ver a su madre y recibir su perdón.
El alcaide, enternecido, le abre las puertas de la prisión, haciéndole jurar que volverá a ella. Al cumplimiento de esta promesa opónese la madre; y en la lucha que entre la madre y el hijo sobreviene, halla Farfán un puñal y se quita la vida.
Consta el poema de novecientos cuatro versos. La exposición es clara, y está escrita con una soltura que prueba el estudio que del habla castellana había hecho nuestro poeta. El combate que concluye por hacer del héroe un homicida, está lleno de animación y variedad; la escena del preso y el alcaide descubre los sentimientos más elevados; pero todo el interés, como es de suponerse, se halla reconcentrado en la entrevista de Farfán con su madre, donde Milanés pone en juego sus dotes de poeta dramático y su conocimiento de los resortes del corazón humano.
En el desenlace Milanés prefirió una escena dramática, la cual no hubiera tenido lugar si Farfán hubiese vuelto á su prisión para cumplir la promesa, que al fin y al cabo no cumple.
Vengar el honor sin sangre es más corta que la anterior, y le es superior en todos los sentidos: pero principalmente en el de que las figuras tienen más carácter, y por consiguiente se destacan, como dicen los pintores, con más naturalidad y desembarazo. Su argumento es la realización de un pronóstico hecho en los cuatro primeros versos de la leyenda por el hermano del protagonista:
No os caséis, hermano, os pido: Viejo vos, moza la novia, Perderéis la paz y el sueño, Si no es que perdéis la honra.
Don Gil de Campuzano, hidalgo cordobés de la época de la dinastía austriaca, no da oídos al oportuno consejo del pariente; y movido de gratitud hacia un amigo, que en cierto lance le salvó la vida, casa al fin con su hija Quiteria.
Pálida y dulce beldad, Tal cual la engendra un delirio, Imágen de un casto lirio Que nace en la soledad.
Esta había puesto los ojos en un mancebo, más noble que rico, el cual á la sazon militaba en los tercios de Flandes. Su vuelta dá al traste con la virtud de la esposa: don Gil los sorprende, obliga al amante á que pague con dinero á Quiteria; y toma la diabólica venganza de…
Bibliografía y notas
[1] Este amigo era el tío de Heredia, Don Ignacio del mismo apellido. En Matanzas solían los chuscos parodiar este verso, diciendo: El amigo más gordo y constante, porque lo era Don Ignacio.
- “Milanés y su Época por Eusebio Guiteras.” Revista Ilustrada Cuba y América, Febrero 1909, 33-40.
- “Milanés y su Época por Eusebio Guiteras.” Revista Ilustrada Cuba y América, Marzo 1909, 10-16.
- “Milanés y su Época por Eusebio Guiteras.” Revista Ilustrada Cuba y América. Año XIII, Vol. XXIX, núm. 6, Julio 1909, pp. 9-16.
- Escritores y Poetas.
Deja una respuesta