
El Salón de Bellas Artes 1918 en Cuba por Pelleas para la Revista Social. Sea para Federico Edelmann nuestro primer saludo. A él, y al grupo de sus valerosos colaboradores, extendemos nuestras felicitaciones más sinceras, reconociendo en ellos un espíritu comparable al que lanzó a Jason y sus argonautas en la conquista del célebre vellocino.
La obra por ellos realizada y que ha culminado en la implantación definitiva de nuestro Salón de Bellas Artes, es de una gran trascendencia que el tiempo se encargará de aquilatar. Podría decirse, que es un árbol de fruto tardío, pero cuya floración ya ha empezado a brotar.
Tras el saludo a los promotores, pasaremos a disertar sobre los resultados obtenidos. Muchos serán los que estimen que toda crítica a estas alturas resultará cómoda o quizás extemporánea, mas, no por ello, será menos sincera.
Fácil es señalar máculas que a nadie se les ocultan, pero bueno es también exponerlas, siquiera sea para contrarrestar esa tendencia estéril y malsana de algunos de nuestros cronistas, cuya prodigalidad en el reparto de bombos y panegíricos no puede ser más funesta en sus resultados.
El exceso de inmerecidas alabanzas disminuye él esfuerzo personal y estanca el progreso colectivo. Confunde lo bueno con lo deleznable y acaba por fomentar un estado franco de anarquía. Permítasenos, pues, aunque sólo sea en obsequio a la variedad, que sazonemos esta crónica con un poco de pimienta, ya que el exceso de dulzura suele producir el hastío.
Nuestra primera impresión al entrar en el Salón fue indescriptible. Lienzos y más lienzos… Retratos, academias, paisajes, cuadros de costumbres… Pasteles, acuarelas, óleos. Asuntos serios y cuasi serios; cómico-trágicos y viceversa. Un festín en que abundaban libaciones de ofrenda y libaciones báquicas, acusando todo, seriedad y muy buenas intenciones.

En cuanto a estilos y escuelas, corría la escala desde la “Adoración del Crucificado” y el cerúleo “Fiel Amigo”, hasta los chispeantes tipos populares de Blanco; y, aun rebasando las fronteras post-Blanco, termina la feria de colores en la escuela esotérica de Moffat.
Y allá en las antípodas, fuera de la algarada del “vernissage”, el Sig. Buffardi reclamaba su batuta ante el concierto divino de sus Rosa, sus Reni y Carracci, completando el elenco con estrellas tan formidables como Ribera, Domenichino, Velázquez, Murillo y Tintoretto. Con esto juzgará el lector que de todo había en la viña del Señor.
Ahora bien, sin dejar de reconocer y admirar el esfuerzo desplegado por nuestros pintores, y una vez retirado lo poco bueno de la abigarrada “nsaiút íe”, pasaremos a estimar, dentro de una apreciación personalísima, la idea sugerida por tan brillante espectáculo.
Lo primero que se nota en la mayoría de nuestros pintores es una falta de orientación, muy explicable por cierto, cuando se carece de museos o instituciones artísticas merecedoras de tal categoría. Se pretende llegar a un eclecticismo sin modelos definidos para recoger la inspiración de escuelas diversas, y, como resultado inevitable, se falsea aquello que, por falta de existencia local, sólo se aloja defectuosamente en la imaginación del pintor.
De lo expuesto proviene la tendencia desmedida al uso de colorines sin ton ni son, creyendo cada cual poseer la clave de los colores; y, al tratar de desenmarañar el dédalo de los pigmentos, vemos cómo se estrellan, cual nuevos Icaros, con las alas derretidas. Otros, a su vez, buscan inspiración en Sorolla, en Zuloaga y hasta en los grabados litográficos de artistas notables y al querer remontarse a lo sublime, aterrizan en el extremo opuesto.

Mariano Miguel, es uno de los que ha tomado por modelo al vasco genial, y en el “Retrato de mi Mujer” ha empeñado rasgos muy encomiables ante la mascarada “Zuloaguesca” de la composición. Ello no es óbice para dejar de admirar detalles muy interesantes en su obra. Los tintes del rostro (hasta donde los reflectores eléctricos permiten apreciar) y la expresión, jovial de su gentil esposa, están tratados con bastante acierto, y aunque la pose es algo afectada, el lienzo, en conjunto, produce una sensación agradable.
Romañach, nos asombra con su robusta técnica y los arranques atrevidos de su brocha, pero… sus asuntos son insípidos y glaciales. Nada en ellos eleva el espíritu, ni conmueve, ni deleita. Nada sugiere que, tras esa perfección de formas y colorido, bulla una idea feliz que haga vibrar nuestra mente ante la concepción profunda de un esteta.
Debe recordar él, por otros conceptos admirado Don Leopoldo, que la misión del arte es mucho más noble y elevada que el simple recreo de los sentidos ante alardes de pasmosa técnica, y mientras no se agoten nuestros episodios nacionales y subsista la historia, la Mitología y el Romance, no nos cansaremos de deplorar sus figurillas insulsas y vacías, tan impropias de sus arrestos y de los elementos tan variados que atesora su paleta.
Nadie admira más que nosotros a Romañach y, por este cariño y admiración que tenemos, es por lo que deseamos batir palmas, pero ante producciones más dignas de su preparación.

Vega1 va más lejos. En su cuadro “Adoración” patentiza su valía y nos hace concebir muy gratas esperanzas. Esta obra por su factura y concepto revela singular maestría. Dentro de un ambiente sombrío, y sobre el suelo bruno de un templo, descansa un Crucificado. A sus pies, una mujer del pueblo se inclina reverente, compartiendo con ella su fervor otras compañeras, postradas en adoración.
Contrastando con la escena de este primer término, aparecen en el fondo otras mujeres, tocadas de blanco (gris) las que, cediendo al cansancio del prolongado oficio, contemplan en actitud curiosa, aunque familiar la ofrenda y arrobamiento de las primeras. La tonalidad del cuadro está concebida con discreción y mesura, sin que nada se interponga a la vista para distraer la atención del espectador.
La gradación de los tonos, el ambiente y manejo del claro-obscuro, están tratados con éxito, encajando los valores en sus planos respectivos. Todo está hecho con desenfado y sin alardes. El dibujo y la composición expresan con fidelidad la idea; desecha lo superfluo, invitando a la contemplación y el recogimiento de que está saturada la obra.
Hay algo más que merece atención preferente y ello es la manera conque Vega rompe la monotonía del conjunto, dando toques de color y armonía a su lienzo. Un rayo de luz baña el paño verde sobre la cabeza de la figura central, destacando en rojo vivo la cinta que ciñe su vestidura.
Y, sólo esa luz, revela la textura de los paños y la calidad de los objetos, brindando ancho campo a la fantasía para reconstruir todo aquello que queda sumergido en la penumbra. Este efecto la ha llevado a su quinta esencia el gran Rembrandt, fuente inagotable de enseñanza para todos los, pintores.
Es el punto en que descansa o se refleja la luz, donde debe utilizarse el color intenso, donde debe aparecer la textura o calidad de la cosa qué se expone, y, a su vez, deben convergir en estos centros luminosos el detalle primordial, que imprime carácter y da vida al concepto. Las ensaladas de colores fuertes o primarios, fatigan la vista y desorientan el espíritu. Atraen de primera intención y repelen después por su irritabilidad.
Todos los que han visto cuadros de Vibert, convendrán en que su imaginación no podía ser más fértil, ni más ajustadas sus composiciones; pero el frecuente abuso de los rojos es el mayor obstáculo para su justa apreciación. Úsense los colores fuertes en buena hora, si ello forma parte de nuestra idiosincrasia, pero gradúense y déseles armonía con sus matices y sombras complementarias, sin lo cual estaremos condenados a contemplar las obras de muchos de nuestros pintores con cristales ahumados.
María Ariza, no ha presentado en este Salón el “pendent” a sus “Inútiles Consejos” del año anterior. Sus retratos, empero, denotan mayor seguridad en el trazado y colorido, justificando cumplidamente su derecho a la pensión.
Valderrama, tiene sus alternativas, aunque en “Dos Ríos” su Pegaso apenas se levanta del suelo. Aplaudimos su intención, más no los resultados. En otras obras expuestas su labor es altamente meritoria.
Rafael Lillo, nos presenta “Escena en el Puerto” y “La Maja” en proporciones casi heroicas y con técnica atrevida. Lillo merece crónica aparte y de ello se ocupará pluma más autorizada a su debido tiempo.
García Cabrera, —crítico, pintor, músico, poeta,— otro Leonardo en embrión, nos deleita con su imaginación florida y sus líneas “Ondulantes”, “As y Des-cendentes” y “Piramidales”… Hay gran brillantez y originalidad en sus composiciones y de ellas se ocupará Social en otra oportunidad.
Otros expositores no menos dignos de mención y a quienes de poder disponer dedicaríamos el espacio que merecen, son Menocal, Rodríguez-Morey, Vila y Prades, Pieretto Bianco y el no menos entusiasta Federico Edelmann.
Dulce María Borrero presenta unos cuadros de flores de tonalidad exquisita y bella transparencia. De New York nos envía la señorita Mathilde de Córdova unos delicados “etchings”.
Manolo Vega contribuye con dos bellas obras de factura escenográfica y Sánchez Araujo nos presenta los paisajes más notables del Salón.

Las señoritas Lamarque, Melero, Moreyra, Guim, Vildósola, Mercier, Neuhaus, mantienen bien el pabellón femenino, al lado de la señora viuda de Melero, P. V. de Martínez, Ferrant de Borrell.
Iris Moffat, la esposa del pintor americano que expone al lado de su paisano Randall Davey, es una interesante figura del Salón. Es pintora y poetisa, e hija del genial actor inglés Sir Herbert Beerbohm Tree.

El pintor catalán Monturiol, de paso por la Habana, exhibe un buen retrato.
Moffat, el discípulo y amigo del genial yankee George Bellows, nos sorprende en dos interesantes lienzos: “Mike” y “Negro Viejo”. Algunas aguas fuertes goyescas sobre costumbres nuestras completa sus obras.
La escultura estaba representada modestamente por Eloy Palacios, Mario Corrieri, Rovira, Vélez y Torres.
Enviaron también trabajos los señores Melero, Rodríguez-Morey, Vila y Prades, Pieretto Bianco, Merodio, Bencomo, Mantilla, Loy, Hernández, Gimeno, Billini, Balzaretti, Cortinas, Darna, Escarpenter, Maribona, Guevara, Gutiérrez, Legido, Martínez, Massaguer, Oliva, Ortiz, Raurell, Guiral, Rhome, Galindo y Valer.
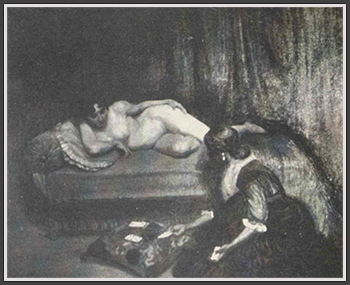
En síntesis el Salón de 1918 es otra piedra más donde descansará nuestro arte del porvenir. La censura para estos paladines entusiastas nunca podrá mostrarse severa. Una sana crítica podría quizá recomendar a muchos de ellos mayor cordura y discernimiento en él manejo del colorido, exhortándolos a que inclinen sus esfuerzos a desentrañar ideas frescas y lozanas que permitan expansionar los ánimos.
No basta acogerse al postulado: “La belleza no existe en las cosas de por sí sino en los ojos del que la contempla”
Es preciso que ella trascienda y se manifieste a través del temperamento que la concibe, dejando tras sí una impresión grata e imborrable. El mejor juicio que se puede formar de una obra de arte es cuando se aleja uno de ella, pudiendo entonces recoger el valor de la impresión que ha dejado grabada en la mente.
Si ella es noble y elevada, y perdura en sus gratas sensaciones, podemos decir sin temor que hemos descubierto a un artista en la persona de su progenitor.
Bibliografía y notas
- Manuel Vega López (1892-1954). N. del E. ↩︎
- Pelleas. “Salón de Bellas Artes”. Revista Social. Vol. 3, núm. 3, marzo 1918, pp. 21, 36, 39.
- Artes Plásticas en Cuba.
Deja una respuesta